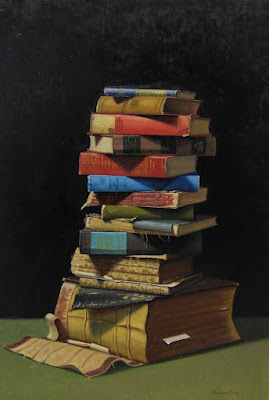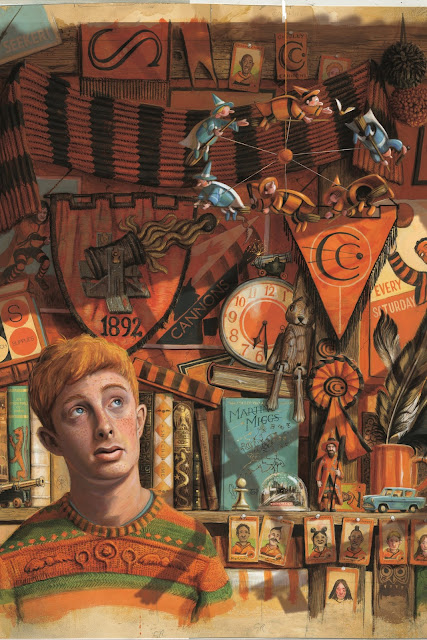No es de extrañar que
algunos padres piensen que los libros infantiles sirven para muchas
cosas. Se supone que inculcar valores, modificar hábitos o
enfrentarse a la muerte de un ser querido son algunas de las
funciones de los libros para niños. Ya hay libros para todo (que no
“de todo”). Para ir a la cama, para aprender a contar, títulos
para combatir el racismo, que sirven para luchar contra el acoso
escolar o el machismo, sobre la diferencia de clases o para dar visibilidad los refugiados
de los conflictos bélicos.
Más que harto de
constatar esta realidad tan presente en puertas de colegios y parques de recreo, empecé
a darle a la manivela... ¿Qué nos ha traído hasta aquí? ¿Cómo
hemos llegado a esta concepción tan utilitarista de la LIJ? ¿Cuáles
son las causas de tamaño, a mi juicio, despropósito? ¿Está la
ficción al servicio del mundo real?
He tenido ciertas ideas al
respecto, y aunque no he podido contrastar muchas de ellas, aquí les
dejo estos apuntes por si les sirven de ayuda a la hora de plantearse
más interrogantes,... Ya saben, enriquezcan, rebatan o compartan sus
opiniones... ¡Preparados, listos... YA!
Dos consideraciones
iniciales:
El utilitarismo de la
lectura y los libros para niños escritos por adultos
Para sentar la base de
todo lo que apuntaré después, me gustaría llamar la atención
sobre dos hechos que, aunque resultan bastante obvios, se nos olvidan
siempre que hablamos de cuestiones como esta.
En primer lugar les
pregunto: ¿Para qué sirve la lectura? ¿Es útil? ¿Nos hace más
libres? ¿Mejores personas o peores ciudadanos? ¿Más inteligentes?
¿Menos? ¿Guapos por dentro? ¿Feos por fuera? Seguramente cada uno
tendrá sus propias respuestas, pero también les diré que encuentro
excepciones a todas ellas (objetividad, poca). Leer vale para todo y
para nada. Leer es importante pero al mismo tiempo una chorrada.
Leemos para leer. Nada más. Unos leen (con sus razones o no, por
supuesto) y otros no leen (idem que en el caso anterior). No obstante
y si quieren profundizar más en esta controversia, les animo a que
lean No es para tanto o La manía de leer de Víctor
Moreno (mi autor favorito a la hora de desconectar del mundo de
lectores meapilas) y se acuerden de un servidor cuando los
terminen.
En segundo lugar quiero
hacerles caer en la cuenta de que los llamados libros para niños no
son creados por niños para que otros niños los lean, sino que son
invenciones pergeñadas por adultos pero dirigidas el pequeño
lector. Es decir, en su concepción misma, los libros para niños, no
tienen su origen en la infancia, sino en el mundo adulto, uno que con
frecuencia los despoja de cierta libertad y les sirve en bandeja lo
que piensa que puede gustarles. Para qué les voy a engañar, la
verdad es que veo ciertas similitudes con los caprichos de las
deidades olímpicas para con los mortales. No me extraña que muchos
niños quieran rebelarse ante semejante yugo...
Una pizca de
historia...
Aunque podemos pensar que
este utilitarismo del libro infantil es cosa de última generación,
hemos de mirar hacia atrás para ver que esta situación no es nueva,
sino que viene de lejos, de una época pasada.
La cosa empezó bien.
Corrían tiempos en los que los seres humanos, las tribus, las
familias, se reunían alrededor del fuego y contaban historias en las
que la fantasía y la realidad aunaban sus fuerzas para entretener a
todos los que allí se congregaban. Conforme crecía este acerbo
cultural, las narraciones se volvieron más complejas y maduras, se
enriquecieron de la vida misma.
No sabría decir si la
cosa mejora o empeora cuando nace la escritura, esa que, al mismo
tiempo, permite la conservación de estos primeros vestigios de la
literatura infantil al paso que los prostituye en pro de la doctrina.
Folcloristas como Perrault empiezan a incluir en estos relatos
cambios que tienen que ver con los preceptos morales o las lecciones
de vida. Es el germen de la literatura infantil al servicio de la
pedagogía. (N.B.: Para profundizar más en el tema les indico esta entrada del blog de Pedro C. Cerrillo).
Si añadimos que la
escuela se desarrolla y la lectura queda ligada más todavía a la
adquisición de conocimientos que forman a los niños en diferentes
disciplinas, la cosa se complica más todavía. Vamos, que lectura y
aprendizaje se hacen inseparables desde entonces. Y si además
añadimos que el colegio, esa institución en la que mucho tiene que
decir el poder, está dirigida por la Iglesia y/o por lo que hoy día
llamamos Estado, la lectura realizada por los niños, además de para
aprender, queda adscrita al dogma, la moral, la fe o la ética. La
infancia y su literatura nunca son independientes del mundo adulto y
quedan supeditadas a un entorno en el que la intencionalidad es el
fin. Los niños se pueden divertir a través de las palabras pero a
cambio de obtener una serie de preceptos sociales, didácticos o
dogmáticos.
Finalmente y para acabar
medio bien, hace un par de siglos nacen los libros para niños como
divertimento, para disfrutar y pasarlo bien, y se puede hablar así
de una literatura infantil con dos vertientes que siguen vivas hasta
el día de hoy, la del ocio y la de la didáctica.
Censura casera
Teniendo en cuenta lo que
se ha dicho y desgranando más todavía esas cuitas que sobre la
literatura infantil ha tenido el poder adulto (léase familiar,
estatal o eclesiástico), no es una cuestión baladí la de prestar
atención a la serie de mecanismos que se han ido desarrollando para
“mantener a raya” (entrecomillo para que sonrían) a los pequeños
lectores.
Censura, intervencionismo
paterno, reprobación..., pueden darle el nombre que quieran, pero
todas ellas se refieren a la capacidad de seleccionar, en este caso,
las lecturas de nuestros hijos, sobrinos y nietos. Seguramente
ustedes ya están pensando en las tretas del fascismo o el comunismo,
y se les ocurren un sinfín de obras infantiles censuradas a lo largo
de la historia (Además de La cocina de noche de Sendak o
la última edición de la colección Los Cinco de Enyd
Blyton, vean este post monográfico sobre la censura en la LIJ), pero lo cierto es que nadie habla de la censura privada, esa
que tiene lugar en escuelas, bibliotecas públicas, jardines de
infancia o sobre la estantería del salón. No es necesario que en la
censura intervengan los gobiernos de un vasto territorio.
No. La censura se puede llevar a cabo desde posiciones más modestas
como las que ocupan todos aquellos que pululan en torno al libro.
Padres o docentes, libreros o editores, pueden funcionar como agentes
censores.
Muchos de ellos apelan a
la capacidad empática de los alumnos (“¡Como esto lo lean mis
alumnos se echan a llorar!”) o a las posibilidades comerciales de
ciertas obras (“Es una maravilla pero seguro que si lo publico no
vendo ni un ejemplar”) para no salirse de ciertas tipologías y
aferrarse a lo que ellos consideran apropiado, pero lo cierto es que
todo tiene el mismo nombre.
No creo que utilizar las
preconcepciones sobre los lectores para justificar nuestros miedos,
vergüenzas y prejuicios sea una forma sana de aupar la lectura, sino
más bien de coartarla. Sería más sencillo ofrecer, guiar y que él
niño seleccione, a reprimir el deseo lector con tal de quedar en paz
con nuestras más profundas etiquetas.
El buenismo o la
dictadura de la piel fina
Hablando de etiquetas no
estaría mal que nos despojáramos de unas cuantas. Vivimos en un
mundo global donde el encasillamiento es una constante. Pertenecemos
a asociaciones de vecinos, grupos de consumo y hasta a partidos (¡Yo
que tenía la esperanza que esto acabaría con el nuevo milenio!, pero se ve que
no...). Nos definimos gracias a una serie de clichés y estereotipos
que sintetizan de un modo u otro nuestra forma de pensar y de actuar.
Esta serie de preceptos que otrora definían a unos, se han hecho
extensivos a todos. El miedo a la perdida de votos, la necesidad de
complacer a todos para seguir en el candelabro (¡Echo tánto de
menos a la Mazagatos!), lo apropiado en política, eso de “lo
pienso pero me callo”, es generalista y se palpa en todos los
ámbitos, incluido el de la LIJ, uno si cabe más sensible a este
tipo de fruslerías de lo correcto e incorrecto.
Por si todo esto les
pareciera poco, hay que hablar de cierta paradoja dentro del buenismo
imperante (sí, sí, ¡más madera!) que merece algo de atención...
Últimamente han proliferado títulos sobre el emponderamiento de la
mujer o el animalismo, pero sin embargo libros como El topo...
de Holzwarth y Erlbruch son denostados por padres y educadores. No
por escatológico, no, sino por hablar de algo tan humano como ¡la
venganza! Ojo al panojo...
Pero... ¿Por qué? ¿Por
qué negarse a leer libros sobre la guerra preventiva? ¿Por qué hay
tantos libros con personajes negros? ¿Por qué tantos libros
políticamente correctos? Cuestiones como la violencia, la venganza o
la envidia que otrora estaban bastante presentes en cualquier libro
infantil, han empezado a ser mirados con lupa en ese estado de sitio
que llamé hace unos meses la LIJ edulcorada. Preferimos echar mano
de productos paraliterarios en los que los nuevos lectores descubran
las emociones o los estados anímicos, que abrirles la puerta al
mundo. ¿Perdona?
Toda
forma artística, llámese como se llame, tiene algo de transgresor.
Romper con las normas, saltarse las concepciones, rebelarse contra lo
impuesto, es algo bastante común en lo verdaderamente literario. La
mayor parte de las veces con buen gusto, otras a bocajarro, los
escritores tratan de ser críticos consigo mismos o con lo que les
rodea, sin autocensuras o maneras. Perdónenme si les digo que lo que nos jode y nos hace mella es que no nos den la razón.
En
una sociedad infantilizada (N.B.: ¡Cuántas paradojas hay en esto de
la LIJ!) en la que vivimos, nos comportamos como críos que dan
pataletas ante la primera negativa, ante cualquier colleja. Queremos
vivir inmunes ante la realidad, ante los demás y sus maldades,
ponernos una venda y ser felices, vivir en exceso de las maneras.
Duele todo, todo pesa. Si ya no podemos leer palabras en los libros,
palabras como “cigarro”, “amanerado” o “metralleta”,
¿dónde está el mundo? ¿dónde se queda? Sólo esperemos que obras
como “La isla del tesoro” o “El guardián entre el centeno”
no sean condenadas por ofensivas e insanas.
¿Y
las consecuencias de todo esto? ¿Cuáles son? Nuestro espíritu
crítico acaba guiado por un discurso artificial y vacuo que poco
tiene que ver con la experiencia personal y la realidad que nace cada
día, sino con la supuesta perfección que se espera de nosotros,
algo que nos coarta y nos lleva a establecer prioridades
inexistentes. Tenemos que cumplir con la sociedad y por ello
reprimimos la lectura libre de nuestros hijos. Retroceso, puro y
triste retroceso.
Crianza +
Responsabilidad = ¿Exceso + Postureo + Mimetismo + Autocomplacencia?
No
me digan lo que es un niño o un adolescente. Ya lo sé. Llevo
trabajando en la educación muchos años. Criar a un niño no
es sólo alimentarlo y vestirlo. Ofrecerle herramientas para
desenvolverse en el mundo, empujarle a conocerlo, sosegar sus
impulsos, enseñarle a ser uno mismo o enfrentarse a sus miedos, son
algunas de las responsabilidades del adulto para con ellos.
Todo
eso poco tiene que ver con eliminar de la faz de la tierra su propio
papel dentro de este proceso. El niño también forma parte de esta
sociedad, no es una marioneta, no es ningún muñeco, algo que
empiezo a observar cada vez más desde que la crianza de los hijos se
ha convertido en la obsesión de muchos/as, una carrera de fondo en
la que todos compiten (“Si tu nene es muy listo, ¡el mío más!”
“¡Ay, mi niño, el más guapo del mundo!”), un mundo excesivo
donde hijos muy deseados son el último peldaño hacia la gloria
divina.
A
esta realidad hay que unir la omnipresencia de las redes sociales y
los medios de comunicación de masas. Estamos bombardeados por
opiniones e información de todo tipo. Cada día aparece un nuevo
gurú que nos aconseja o alerta sobre esto o lo otro. Que si el
aceite de palma, que si el dame teta, que si las papillas de cereales
transgénicos, que si los libros de Gerónimo Stilton... A ello hay
que añadir que Facebook e Instagram son los escenarios elegidos para
hablar de las experiencias maternales, para alardear y enseñarle al
mundo los maravillosos padres que somos, y claro, la cosa se torna postureo
(¿Por qué se me vendrá a la cabeza eso de “Excusatio non petita
accusatio manifesta”?).
Llegados
a este punto hablemos del mimetismo del que participamos en estos
foros. El mundo ilusorio de las redes sociales nos empuja a una
homogeneización, a lo ideal. Todos queremos ser los padres
perfectos, sin taras, dichosos y felices. Pero también hay que tener
en cuenta que este panorama irreal donde es difícil encontrarse y
estar cómodo tomando como ejemplo figuras de referencia que parecen
sacadas de catálogos de Prenatal y no de la Calle Ancha, nos
condena a una serie de dualidades a las que es difícil hacer frente.
¿Y si erramos? ¿Y si fracasamos? Dios quiera que no tengamos que
echar mano de psiquiatras y psicólogos para ayudarnos.
En
el fondo creo que este hiperpaternalismo tiene más de
autocomplaciente que de práctico (Inciso: No hay termino medio.
Antiguamente todo el mundo pasaba de los críos y ahora el empalague
es casi repugnante), ya que acaba con la independencia de los críos
en pro de las expectativas adultas, algo que también se relaciona
con los libros. Los libros infantiles han pasado a ser un capricho de
los padres, una herramienta proteccionista que los encapsula en un
mundo deseado, etéreo, fútil y frágil. Que los niños lean lo que
nosotros queremos, que construyan sus gustos y anhelos en base a los
nuestros es un sinsentido ya que al final no podrán construir los
propios, y su mundo y lecturas serán gobernados para satisfacer a
los adultos.
La
varita mágica de la LIJ: Píldoras, terapias de choque y libros que
funcionan como padres
En los tiempos que corren
parece que el libro infantil es el remedio de todos nuestros males.
El bullying, la falta de apetito, el abuso sexual, la incontinencia
urinaria o la falta de sueño son problemas que acucian a los niños
y que los álbumes u otros artefactos deben resolver implacablemente,
pero ¿es eso cierto?
No dudo del poder
terapeútico de los cuentos infantiles, ni de que estos puedan
abrirnos puertas o cerrar ventanas, pero pretender que sustituyan a
los fármacos, las terapias o las figuras de referencia paternas, es
algo que se me figura descabellado. El objeto libro puede ser un
apoyo a la hora de afianzar hábitos y de modificar costumbres poco
deseadas, pero presuponer que a través de la lectura los niños sean
capaces de enfrentarse al mundo es demasiado pa'l cuerpo.
Hurgando en el pasado
creo que no me equivoco al afirmar que esta concepción maniquea de
lo emocional y psicológico en la LIJ tiene mucho que ver con tres
cuestiones:
a) el psicoanálisis de
los cuentos de hadas cuyo mayor exponente se encuentra en la obra de
Bruno Bettelheim y que ha sido muy defendido por psicólogos y
estudiosos de la semiótica,
b) las tendencias de
animación a la lectura que se desarrollaron en los entornos
educativos y bibliotecarios de la segunda mitad del siglo XX y el
presente siglo (se me vienen a la cabeza la celebración de los días
de la paz o la mujer como reclamo para potenciar la lectura), y
c) la producción de
obras infantiles que buscaban una ruptura con ciertos estereotipos
antiguos y que han servido de acicate para una visión progresista de
la LIJ (Seguro que han leído Arturo y Clementina y Rosa
Caramelo... pues ya saben...).
Quizá
todos estas realidades tengan su razón de ser y estén más que
justificadas en ciertos contextos, pero lo cierto es que, hoy por
hoy, no han ayudado a la percepción que la sociedad tiene de los
libros infantiles y la orientación utilitarista que se les da desde
el ámbito familiar o escolar.
Por
último y como síntesis, les traslado con cierta mezcla de sorna,
surrealismo y tristeza, la anécdota que narraba hace poco Ana
Cuesta, una compañera librera. Contaba que unos abuelos habían
acudido a ella para adquirir un libro dirigido a prelectores que
dijera palabras. Ella les recomendó todo tipo de libros sobre
retahílas, juegos corporales o canciones, pero los clientes le
espetaron con crudeza que no les servían porque los padres de la
criatura jamás iban a perder el tiempo en esas cosas por mucho que
ellos se empeñaran. En definitiva, ellos quería un libro que
hiciera las veces de mamá o papá y le enseñara a hablar a su
nieto.
¿Llegará
el día en el que los libros hablen, arropen a los niños y les
preparen el biberón? ¿Se publicarán libros para acabar con la
impotencia sexual, la obesidad mórbida o la esquizofrenia? Si todo
esto acontece algún día, una honda tristeza calará en mi corazón.
Modas literarias
pasajeras
Aunque toda forma de
literatura ha sido creada en un contexto espacio-temporal concreto y
por lo tanto se adscribe a una forma y estilo de vida, la buena
literatura tiene la capacidad de ser universal y atemporal, es decir,
puede ser asimilada e interpretada por un lector independientemente
de cuándo o dónde fuera gestada, y el discurso, aunque moldeable,
permanece en el ideario colectivo.
Esto no sucede así con
todos los libros, sino que solo unos pocos trascienden para que el
resto caiga en el olvido, algo que también le ha sucedido con
ciertas prendas de ropa o músicos de cualquier estilo. Es lo que
llamamos las modas literarias... Pero Román, si como bien tu dices,
dentro de unos años, nadie se acordará de todos estos libros
evanescentes, ¿por qué te preocupan tanto?... Vamos a ver, melón,
lo que me preocupa es la regla de la repetitividad, esa de la que
habla la teoría de la justificación. El hecho de que este tipo de
libros abunden instaura cierta justificación para con ellos que sí acaba siendo peligrosa ¿acaso no lo ves?
Tampoco debemos olvidar
que las tendencias son también instrumentos comerciales. El libro
infantil es un negocio en toda regla en el que autores,
distribuidoras o editoriales son los primeros beneficiados y les
interesa vender lo que el público reclama. Un plumero que se les ha
visto a muchos con la moda de los emocionarios y los libros de
valores.
Así es como entramos en
el eterno conflicto entre negocio y arte... ¿Tiene
responsabilidad la industria en esta realidad? ¿Las editoriales de
literatura infantil están comprometidas con la lectura o consigo
mismas? ¿Adaptar o ser fieles a las versiones originales de los
clásicos tan poco solicitadas por el público? ¿Deben los autores
escribir para comer o por amor a lo literario, para sí mismos o para
los lectores? ¿Son lícitos, literariamente hablando, los encargos
paraliterarios? Todas estas preguntas y muchas más en ese juego que
enriquece a la industria pero empobrece al lector... ¡¿O es al
revés?!
¿La literatura al
servicio del mundo o el mundo al de la literatura?
Siempre he defendido que
la literatura, ficticia o no, se alimenta de las vidas de los
hombres, de lo que les rodea, de lo que imaginan, sienten y observan.
El libro literario es la extensión poética del mundo. Es por ello
que muchas veces nos resulta difícil abstraernos de la realidad para
interpretar un libro, para conocer su esencia. Todos sentimos
afinidad por ciertos libros dependiendo de nuestras vivencias, pero
también escogemos otros por nuestros prejuicios o complejos, los
valores que defendemos, nuestra formación académica o lo que
detestamos. Algunos preferimos tendencias más poéticas, otros más
transgresores, los de más allá se decantan por la discriminación
positiva y un número ¿reducido? leen por lo que les transmite la portada.
Sin embargo y aunque no
lo creamos como adultos, lo verdaderamente difícil para un niño es
elegir, es no titubear ante varias propuestas de lectura, decidir qué
es lo que quiere, algo que no consiste en frases publicitarias del
tono “Leer te hace más libre”, sino ser libre a la hora de
elegir, una tarea en la que niños y adultos entramos a formar parte,
esa en la que el mundo se pone al servicio de la literatura y de
paso, al de los lectores, grandes y pequeños.
*Todas las imágenes que
acompañan a esta entrada pertenecen a la obra ¿Para qué sirve
un libro? de Chloé Legay y publicada en castellano por la
editorial Bira Biro.