La Navidad, y esta con mucha más razón, se presta a los vicios. Si a eso añadimos la inactividad laboral que disfrutamos los docentes, además de dedicarnos a menesteres tan gustosos como la gastronomía o las reuniones sociales, el aquí firmante puede consumir más lectura.
Lo cierto es que estas vacaciones han sido bastante productivas en este quehacer, pues tenía una buena pila de libros divulgativos y ensayos sobre cuestiones relacionadas con la literatura infantil y la lectura que quería considerar. Sí, me ha cundido mucho. Por eso, he aquí este puñado de reseñas presentadas por orden alfabético que espero les sirvan de utilidad a la hora de valorar obras teóricas de este mundo monstruoso.
Ni que decir tiene que si están aquí, es porque todas me han gustado en mayor o menor medida, pues a esta relación de títulos debería añadir otros dos que me han parecido infumables. A decir verdad y siguiendo mis propias normas deontológicas, prefiero omitir que hablar mal del trabajo de otros, pues al fin y al cabo, eso, el trabajo, siempre conlleva una respetable inversión de tiempo que no siempre fructifica a gusto de todos (léase mi caso). No obstante, lo importante es participar y darle vueltas a los engranajes de los libros para niños, que es de lo que nos ocupamos los monstruos.
María Isabel Borda Crespo (coord.), Aurora Gavino, Carmen Niño, María Isabel Borda y Rocío Antón. Ilustraciones de Pilar Ríos. El álbum ilustrado: pasen y lean. Los cuentos con palabras e imágenes. Pirámide. Siguiendo la línea de obras como álbum(es) de Sophie Van Der Linden, este monográfico se adentra en el universo del álbum desde diferentes puntos de vista. Especialistas, mediadoras y lectoras urden un libro dividido en cinco apartados, que aborda temas como la definición del libro-álbum, su estructura o sus tipologías.
Alternando cuestiones técnicas sobre el formato o los recursos narrativos, su relación con las competencias educativas, experiencias individuales, colectivas y académicas, las autoras de este manual a todo color ensalzan el valor que supone este tipo de libros en diferentes contextos y situaciones. Recursos electrónicos (¡Mencionan este blog! ¡Qué alegría!), una amplísima bibliografía (les confieso que me he topado con muchos libros desconocidos) y un enfoque multidisciplinar muy útil, hacen de este libro una necesidad para cualquier especialista y mediador. Además de entender los mecanismos que se utilizan en este tipo de literatura gráfica, conocerá obras clásicas y de renombre para llenar sus estanterías (lo que voy a hacer yo) o enseñárselas a otros.
Recomendadísimo a todos los padres, maestros y bibliotecarios que quieran una primera toma de contacto con el universo teórico-práctico de este género.
Paula Bravo López. Yo leo. Descubre el poder de la lectura y cómo fomentarla desde la infancia. Autoedición. Aunque este librito no ha sido escrito por una experta en la materia, me alegra leer a Paula Bravo, madre y licenciada en Traducción e Interpretación que nos brinda su experiencia como mediadora en el seno de su propia familia.
En un manual muy bien traído nos explica técnicas muy sencillas para llamar la atención de los pequeños de la casa hacia los libros y así ponerlos en valor dentro de un contexto esencial en la mediación lectora. Cómo relacionar la escritura con la lectura, qué tipos de libros podemos encontrar en una librería, un anexo donde recoge sus imprescindibles o el capítulo dedicado a sortear la omnipresencia de las pantallas, son los puntos fuertes de este libro de recetas lectoras.
Me gusta porque no hay nada de pretencioso en él. Es honesto y se deja a un lado los fuegos artificiales que muchos intentan vendernos en otras publicaciones de este tipo. Una propuesta muy recomendable para padres que no saben cómo inculcar la lectura, tras la que se esconde el trabajo y dedicación de una persona como tú y como yo.
Ana Garralón. Las incursoras. Las afueras. Llegamos a uno de esos libros que, lejos de abrir un debate feminista (si eso es lo que esperaban, olvídense), pone nombre y apellidos a la gran cantidad de mujeres que han contribuido a engrandecer el universo de la LIJ desde diferentes parcelas.
Autoras, bibliotecarias, recopiladoras, ilustradoras, editoras… La Garralón se interna en los recovecos de la historia para contarnos la vida y obra de Mary Norton (a quien hace un guiño en el título de este estupendo ensayo), hablar de la singularidad de Ursula Nordstrom, recordar la labor poética de Gabriela Mistral, Carmen Conde o María Elena Walsh, ensalzar el nombre de investigadoras de LIJ como Bettina Hürlimann, Virginia Haviland o Carmen Bravo-Villasante, y dedicar un capítulo a todas las fotógrafas que crearon historias infantiles utilizando sus instantáneas.
Bien escrito y muy cercano (se lee de un tirón), este libro que cabe en un bolsillo (ideal para llevarlo de viaje) llena un vacío documental sobre una realidad que los enteraos y especialistas en libros para niños sabemos desde hace mucho tiempo: el gran papel que muchas féminas de toda condición social han desempeñado en la literatura para niños.
Daniel Goldin. Los días y los libros. Kalandraka. Con el subtítulo Divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura, la editorial gallega recupera uno de los primeros libros de este editor y bibliotecario mexicano archiconocido en el universo de la LIJ hispanoamericana.
Construido a base de diferentes conferencias y artículos, este ensayo trata temas muy interesantes desde perspectivas algo controvertidas, sobre todo para todos aquellos que se acercan a los libros infantiles con esa condescendencia que amalgama buenismo y utilitarismo. Los libros de su niñez, la mirada literaria desde la paternidad, reflexiones en torno al concepto de infancia y su evolución histórica o la relación entre lo multikulti y la lectura, son algunas de las cuestiones que se abordan en él.
Por si no fuera poco, Goldin incluye en esta nueva edición un capítulo titulado Reverdecer o fenecer. Una perspectiva procesual de la LIJ y sus dilemas, hoy. Esta quizá sea para mí la parte más interesante, ya que en ella tiene la oportunidad de opinar de las realidades, paradojas y sinsentidos que vive actualmente el universo de los libros para críos, una suerte de prospectiva que el autor se encarga de diseccionar con prosa sesuda y elocuente no apta para lectores lineales.
Guadalupe Jover. Un mundo por leer. Educación, adolescentes y literatura. Octaedro. Había oído el nombre de esta mujer en varias ocasiones durante el último curso y me decidí a leer su ensayo más conocido.
Ya saben ustedes que, en lo que a enseñanza literaria en educación secundaria se refiere, soy bastante crítico y creo firmemente que debería orientarse en otro sentido. Es aquí donde entra en juego una de las mayores defensoras de los itinerarios lectores, esa suerte de caminos por los que transitar lo literario desde un prisma que combina clásicos y nuevas tendencias.
Con un discurso nada enrevesado, la profesora nos invita a unir la lectura, el mundo real y las experiencias compartidas en sus llamadas constelaciones de lectura (si tienen curiosidad, la imagen de cabecera de este post simboliza una). Estas creaciones contribuyen, no solo a enseñar literatura, sino que ayudan a ensalzar las palabras como un vehículo del que participan los miedos, inquietudes y sueños de unos adolescentes que, a pesar de los cambios generacionales, siguen en sus trece. Pero para eso, señores, los docentes tienen que leer, no solo las lecturas de ese corpus curricular, sino atreverse con muchos otros que, tildados frecuentemente de literatura comercial, establecen sinergias con los primeros. Profesores ¡échenle un ojo!
Felipe Munita. Yo, mediador(a). Mediación y formación de lectores. Octaedro. Tenía muchas ganas de pillar este libro en el que, el poeta y doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura, nos dibuja un panorama muy sugerente sobre la labor del mediador de lectura desde dos perspectivas: la promoción lectora y la enseñanza literaria. Aunque pueden parecernos muy cercanas, suelen excluirse con frecuencia. ¿Por qué? Porque generalmente, la mediación lectora suele echar mano de muchos fuegos de artificio, mientras que la didáctica de la lengua y la literatura necesita del ejercicio reflexivo, cosa que se olvida con frecuencia entre docentes y bibliotecarios, máximos exponentes en esta labor.
Lejos de abandonarnos a nuestra suerte, Munita nos regala una serie de directrices y propuestas que, desde su propia experiencia o la de otros, surten efecto entre los críos a la hora de inculcar esa lectura del disfrute con la que se nos llena la boca. Bitácoras de lectura, conversaciones en torno al Zorro de Brooks y Wild, juegos poéticos que invitan a la disección o novelas que se convierten en proyectos integradores son algunas de sus recetas.
Si bien es cierto que el autor hace gala de ese lenguaje inclusivo que tanto me empalaga, el contenido es muy necesario, ya que pone en tela de juicio una serie de prácticas en torno a la lectura que estamos acostumbradísimos a ver en escuelas e institutos. Pegar, colorear y recortar, tres verbos que hacen reflexionar al chileno sobre cómo debe ser el encuentro entre libros y lectores.
Michèle Petit. Los libros y la belleza. Somos animales poéticos. Kalandraka. Con prólogo de Daniel Goldin (el de tres libros más arriba), este libro se revela (¿o se rebela?) como un ensayo poético sobre la belleza: la que habita los libros y la que los rodea. Dos tipos de belleza que se complementan y que la especialista en LIJ y socióloga francesa ensalza mientras desgrana una serie de experiencias reales desarrolladas en diferentes ámbitos como la escuela o instituciones sociales.
Michéle Petit vuelve a poner en valor la humanización de la lectura desde el punto estético en un librito que se articula gracias a varias de sus conferencias que ha impartido entre 2015 y 2020. Como en otras obras (véanse Leer el mundo o Lecturas: del espacio íntimo al espacio de la lectura), ensalza el impacto de los libros y la lectura sobre personas que sufren todo tipo de miserias, como los migrantes, los habitantes de zonas despobladas, los refugiados o los pobres de solemnidad. Más concretamente, Petit nos habla de la palabra como legado, del valor cultural del lenguaje o del vínculo perdido y recuperado. También de la capacidad evocadora de las palabras, de la descriptiva y sus sinergias, de esos paisajes imaginarios que nos recuerdan a los propios. Tampoco se olvida de las bibliotecas ni de la dichosa pandemia.
Si bien es cierto que a veces me suena un tanto utópica, se agradece esa mirada alentadora sobre el valor de la lectura en tiempos revueltos. Y menos mal, porque los que nos dedicamos a la mediación lectora, muchas veces necesitamos de este tipo de arengas para seguir remando.
Lleno de referencias y muy ameno, es de esos libros que uno puede releer con facilidad para insuflarse una pizca de esperanza lectora y llenarse de preguntas sobre las que reflexionar.


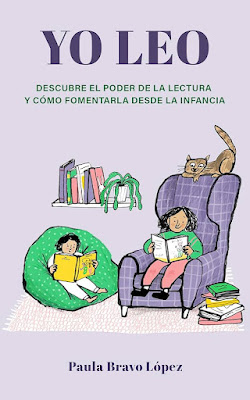





2 comentarios:
Good work! Glad to have found your page!! This is such great work
I need to to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you book-marked to check out new stuff you post…
Publicar un comentario