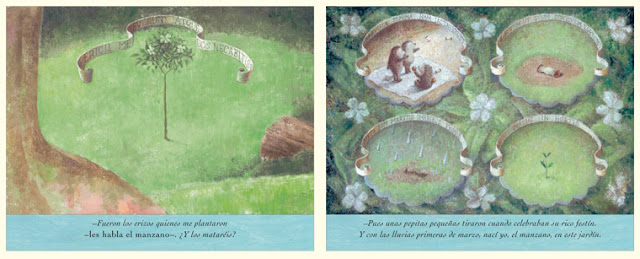Lo de Javier Sáez Castán siempre me ha llamado mucho la
atención. Tanto o más que lo de Francis Meléndez. Aunque si bien es cierto que el
primero no anda tan retirado del mundo como el segundo, hay que apuntar que se
rodea de cierto halo misterioso, no sólo por el estilo un tanto surrealista y sobrenatural de sus obras, sino porque tampoco se prodiga mucho en los medios
ni en las redes sociales.
Nacido en Huesca (¡Cuántos buenos artistas ha dado la tierra
maña!) en 1964 aunque alicantino de adopción (lleva muchos años allí), Sáez
Castán gustaba de crear sus propios cuentos durante la infancia. Más tardé se
marchó a Valencia para estudiar Bellas Artes en la Universidad Politécnica de
dicha ciudad, especializándose en dibujo. Posteriormente estableció su campo de
operaciones en la provincia de Alicante y empezó a trabajar como ilustrador,
sobre todo orientándose hacia la publicidad institucional –realizó trabajos
para la Universidad y el Ayuntamiento de Alicante- y algunas empresas privadas.
Su relación con el mundo de la Literatura Infantil comienza
en el año 2000, cuando publica su primer libro, Picopelosplumas y el hombre pájaro, con la editorial SM y que en la
actualidad cuenta con nueva edición a cargo de Barrett (2019). Esta historia
con mucho teatro en la que un pajarraco corre interviene en una historia de
odio-amor bastante sui generis, supone su tímido aunque prometedor bautismo
como autor de libros para niños, un género que según él mismo nunca ha
cultivado (hace libros para todas las edades, que no es poco…).
A este título le siguen otros dos, Pom...Pom...¡Pompibol! (Anaya, 2002) y Los tres erizos (Ékare, 2003). El primero es un libro en el que
se hace alarde del sinsentido, un género que siempre ha abundado en los libros
infantiles, y desde una perspectiva un tanto cañí (la mortadela y esos
almacenes de otra época tienen mucha enjundia) siempre acompañada por las
ilustraciones en plumilla y ligeras aguadas del autor.
El segundo constituye
una historia clásica de ladrones (tres erizos se adueñan de unas cuantas
manzanas en un huerto ajeno) con cierto tono épico, que en este caso se
representa a modo de teatrillo –NOTA: Yo diría que es un híbrido entre el
entremés (tono humorístico y breve) y la pantomima (más gestos que palabras)-. En
este caso el autor elige la brocha y el medio colorista para dar vida a una
historia donde aparecen alusiones a la pintura medieval (volutas) y los
latinajos, y que empieza a desbordar su universo personal en el género del
álbum.
Mientras tanto, Sáez Castán también ilustra obras narrativas
de otros autores como Libros como cuentos,
de Hoffmann (Anaya, 2000), Cuentos para
niños, de Isaac Bashevis Singer (Anaya, 2004), La pequeña cerillera y otros cuentos (Editorial Anaya, 2004) y El valiente soldado de plomo (Editorial
Anaya, 2004), y se prepara para ir proyectando lo que es su corpus de obras más
trascendentes.

Empieza con el Animalario
Universal del Profesor Revillod, una de sus obras cumbre que realiza junto
a Miguel Murugarren (Fondo de Cultura Económica, 2004), y que se considera uno
de los mejor valorados dentro del álbum actual. En él utiliza el recurso de los
libros de solapas (libros móviles) para internalizar un juego de creación de
imágenes en el objeto libro. Este catálogo de seres fabulosos (un total de
4096) que un profesor un tanto chiflado y al parecer auténtico (esto de hacer
verosímil lo inverosímil, me encanta) ha ido avistando en sus viajes por medio
mundo, es una maravilla. Realizado enteramente a plumilla, encanta a pequeños y
mayores, algo por lo que merece un puesto de honor en las bibliotecas y
librerías como “Joya bibliográfica de la zootecnia moderna”.


A este título le seguirá su secuela, El animalario vertical (mismos autores y misma editorial), trece años
más tarde (2017). En este caso, los autores intentan poner a los animales de
pié en un contexto que recuerda a un circo retransmitido por la televisión en
blanco y negro de los años 40-50 (otra vez las referencias al siglo XX), un
motivo por el que Sáez Castán se decanta por el lápiz para elaborar las
ilustraciones.
Y para terminar esta trilogía de libros con solapas, tenemos
que detenernos en su Soñario o
diccionario de sueños del Doctor Maravillas (Editorial Océano Travesía,
2008), un libro que con el mismo recurso de los dos títulos anteriores (en este
caso sólo dos pestañas) busca que el lector-espectador deje volar su
imaginación, que se escape a un espacio colorista e (im)posible en el que pasar
de la mejor forma el aburrimiento.



Sin duda esta es la etapa más fértil de este autor en el que
además de dar vida a títulos como Dos
bobas mariposas (Serres, 2007) y Libro
Caracol (Fondo de Cultura Económica, 2007) Sáez Castán publica otro de sus
libros singulares, La merienda del señor
verde (Ekaré, 2007) con el que se ganará el favor de crítica y público. Una
historia sobre colores que da una vuelta de tuerca a esta constante argumental
de los libros para niños (la teoría del color como generatriz de mundos
diversos y enriquecidos), y que por un lado, una pizca de misterio, y por otro,
todo un tributo al estilo de René Magritte.

Después de esto, Sáez Castán retoma el lenguaje escénico
(cine o teatro) que utilizó con Picopelosplumas
y Los tres erizos, en los tres
volúmenes de su serie El pequeño rey, a
saber, El pequeño rey, general de
infantería (Ekaré, 2009), El pequeño
rey, director de orquesta (Ekaré, 2010) y El pequeño rey, maestro repostero (Ekaré, 2013), tres libritos de
pequeño formato con un protagonista en común, una estructura que recuerda al
primer cine mudo, y mucho humor que, como siempre, es bastante absurdo pero
igualmente entrañable. Sí me atrevería a decir esta vez que estos libros tienen
un carácter eminentemente infantil (¿o no…?).


De esta manera, Sáez Castán se interna en la segunda década
del siglo XXI y publica libros como Limoncito,
un cuento de navidad (Océano Travesía, 2010), una oda a los juguetes
desterrados en la que hace un guiño a la mítica película King Kong y un tributo a un personaje de los años 60, El conejo más rápido del mundo (Océano
Travesía, 2010), La venganza de Edison (2010), una obra de narrativa donde Sáez Castán habla de los inventos, de su principio y fin, o simplemente de lo disparatado de la vida, o Nada pura 100% (Anaya,
2011).


Llega así hasta El armario chino
(Ekaré, 2016) un libro especial en el que vuelve a jugar con el espectador (sí,
sí, porque ya no sabemos quién juega con quién) utilizando el libro en el libro
(¿o debería decir el armario chino en el armario chino…?) y creando una
historia circular en la que dos mundos, uno rojo y otro azul, se complementan a
modo de bucle intemporal a través de un elemento oriental (esto siempre da un
toque misterioso). Un detalle: no se pierdan el papel pintado de las paredes.

Si bien es cierto que todos estos libros cuentan con Javier
Sáez Castán como autor principal, este hombre también ha preferido dejarse los
pinceles a un lado y dedicarse a la escritura, como bien podemos observar en
obras como Dorothy déjale entrar, un
álbum ilustrado por Pablo Auladell (A buen paso, 2017) y la recientemente
publicada MVSEVM, un álbum ilustrado
por Manuel Marsol (Fulgencio Pimentel, 2019). El primero es un libro-álbum con
muchas perspectiva, sobre todo por las referencias literarias que contiene y la
fuerza de una historia potente y extraña.

El segundo es un libro poderoso en el
que las imágenes tienen un poderío desmedido (aparte de ser un libro sin texto, tiene muchos que contar), tanto es así que parece que Marsol
y él fueran uno, ya que se complementan al milímetro en una historia. De este modo dan lugar a
una historia inquietante (muchas referencias al cine de terror) de coincidencias y universos paralelos (sobre todo los
pictóricos que cobran vida), donde el tributo a la obra de Hooper y las selvas de Rousseau está muy patente.
Y para finalizar por este paseo sobre la obra de este genio
del álbum español debemos apuntar hacia Extraños
(Sexto Piso, 2014) la única incursión en la novela gráfica de Saez Castán que
rinde tributo a los viejos cómics, a la Hammer y a las películas de serie B de
los 50 y los 60, y, en especial, a la figura de Vincent Price.

Hasta aquí, las consideraciones bibliográficas. Ahora toca
ahondar más en las artísticas… Aunque sus técnicas son bastante variopintas,
destacan sobre todo el lápiz, la tinta (plumilla o estilográfica) y el óleo
sobre tabla o, en algunas ocasiones, sobre planchas de aluminio. Este hombre domina
el dibujo clásico a la perfección y se decanta por el estilo figurativo, mayormente
surrealista con influencias que van desde los barrocos hasta los vanguardistas,
y sobre todo, por el lenguaje posmoderno donde el cine y la televisión tienen
cierto peso. Sus composiciones son estudiadas y volumétricas con predominio de
la escena y el espacio circundante. Así mismo, destacan elementos lingüísticos
muy variopintos (inscripciones en latín, alemán o inglés) o las referencias a
la iconografía publicitaria (¿Se han fijado alguna vez en la etiqueta de la
lata que aparece en El Pequeño Rey
maestro repostero?).


Y para terminar, algunos puntos de vista de sí mismo y de
los enteraos que, como yo, hablan maravillas de él… Sáez Castán ha admitido en
alguna ocasión que él prefiere alejarse de esos universos fantásticos que
priman en la Literatura Infantil para crear un universo propio basado en sus
propias experiencias, como él dice que la
ficción nos ayude a reinventar la realidad. De ahí que casi todas sus
historias surjan de lo mundano y cotidiano, de la misma observación del mundo
que nos rodea. Me encanta como transforma las miserias humanas en escenas de gran plasticidad a caballo entre lo mágico y lo deleznable.
Sobre el género del álbum Sáez Castán, comenta que se
interesa mucho por la relación entre texto e imagen, y apunta que por su
formación en el campo de las artes visuales, presta mucha más atención a todo
lo que rodea el arte secuencial que constituye un libro-álbum como generatriz
de un discurso en el lector-espectador.
Aunque muchos especialistas, incluso él mismo, han definido
muchas de sus obras como álbum para el público adulto, la verdad es que el lector
infantil se identifica mucho con su lenguaje, bien por descubrir en él un
universo onírico diferente, bien por encontrarse a gusto entre la multitud de
referencias de todo tipo.

Por todo esto y mucho más, no nos debe extrañar que haya
recibido numerosos premios de ilustración, como la Mención de Honor del Premio
Iberoamericano de Literatura Infantil de la Fundación SM (2008), el Premio
Nostra en la FIL de Guadalajara del 2009. A ello hay que añadir el
reconocimiento de sus libros por parte del Banco del Libro de Venezuela o la Internationale
Jugendbibliothek de Munich (White Ravens), sus nominaciones para el premio
Astrid Lindgren en dos ocasiones (2011 y 2012) y el Premio Nacional de
Ilustración en 2016 por su creatividad y
talento narrativo que implica la dimensión objetual del libro; por su capacidad
para construir mundos y contagiarlos; por la calidad de sus obras, muchas de
las cuales son grandes clásicos contemporáneos de dimensión internacional y por
su generosidad como formador.

P.S.: Y si pasan por Alicante durante las próximas semanas, no se olviden de visitar la exposición de obras originales de este genio de la ilustración en la librería Pynchon & Co. (Yo que voy este sábado... ¡Lo que daría por una entrevista y dedicatoria de este hombre!)