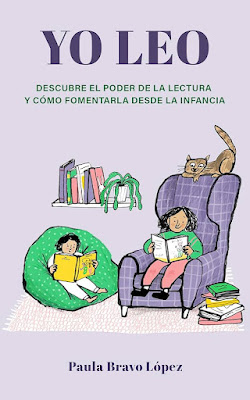Señoras, señores, el pasado sábado acudí a Salamanca “la bella” en calidad de asistente a la jornada profesional que, desde hace tres años, organiza LASAL, esa asociación que vela por la lectura en la famosa ciudad universitaria gracias a un grupo de supervivientes de la extinguida Fundación Germán Sánchez Ruipérez y otros colegas monstruosos.
Con el lema Fuera de la línea. La edición y la creación en el margen, nos reunieron en la Torre de los Anaya para debatir, charlar, pensar y, sobre todo, aprender en torno a los libros infantiles y juveniles. El cartel prometía, pues invitados como Javier Sáez Castán, Arianna Squilloni y su A buen paso, Sara Bertrand, José Luis Polanco de la revista Peonza, Piu Martínez y Diana Sanchís se congregaban en torno a lecturas incómodas, surrealistas, canallas o ingobernables como las que acompañan este acta informal que me he sacado de la manga.
Tras el alentador pistoletazo de salida de Raquel López Royo, maestra de ceremonias de este evento tan agradable y familiar, Fabio Rodríguez de la Flor presentó el primer asalto. Una editora y dos autores se enfundaron los guantes y nos hablaron de la profesionalidad (o no, como bien nos aclaró Saez Castán), la periferia (Squilloni siempre ha disfrutado de esa marginalidad espacial que tanto le ha marcado) y el tiempo (que da para muchas divagaciones). Estos fueron los temas principales sobre los que giró un turno de soliloquios que, si bien eran muy interesantes, pasaron de puntillas por esa concreción que tanto nos gusta a los de ciencias. La Garralón se lanzó a las preguntas incómodas para ver si alguien se mojaba el culo. Al final, los protagonistas se embarraron un poco explicando que hacer libros fuera de las directrices del mercado, además de complicado, supone más de un quebradero de cabeza, sobre todo si pretendes (sobre)vivir de ello.
Sonó el gong para anunciar la hora del café (el pain aux raisins con el que lo acompañamos estaba suculento) y dejarnos un rato para exorcizar nuestros pensamientos, comentar lo poco que nos gustaban las respuestas guionizadas y plantear nuevas preguntas sobre esa exclusión que rodea a todo lo relacionado con los libros para críos y adolescentes.
Llegó una segunda mesa redonda moderada por Antonio Marcos, librero de profesión y al que le gusta embadurnarse de harina. En primer lugar, cedió la palabra a José Luis Polanco, fundador y coordinador de una de las publicaciones decanas en materia de LIJ, que nos hizo un delicioso repaso ejemplificado por esos libros fuera de línea (los de poesía, los divertidos, los libros-cebolla, las historias lentas y mínimas, los que destierran el aburrimiento, los que plantean incógnitas, y los que ni piden ni dan fueron las categorías elegidas). Piu se lanzó a la piscina de sopetón y, dejando a un lado el compromiso, se centró en la responsabilidad (a veces hay que poner el foco en lo que merece la pena y dejarse de reseñas insustanciales). Diana, tímida y como un flan, atendió a esa definición de "libros de las afueras" ayudada por las opiniones de sus compañeras de profesión. Preguntas arriba y abajo, se habló de las dificultades en las librerías poco comerciales, lo sepultados que se encuentran estos libros en la avalancha de novedades y una mediación/edición poco profesional.
Tuvimos que irnos corriendo por cuestiones administrativas, pero con muchos interrogantes en la punta de la lengua. Entre las que se me ocurrieron a mí, puedo compartirles alguna que otra… Literariamente hablando, ¿tienen más calidad los productos marginales que lo mainstream? ¿Estar fuera de línea es un término temporal o atemporal? ¿Hay obras que siempre están fuera de línea o dependen del contexto que habiten? ¿Las modas diluyen el concepto “estar fuera de línea”? (Que se lo digan al feminismo, el ecologismo o lo multikulti...) ¿Habitar la marginalidad es una forma de vida o un postureo más que te provee de cierto estatus en el seno de un ámbito determinado?
Mientras le dan a la sesera, les contaré lo que disfruté departiendo con otros asistentes al sarao copa en mano y todo tipo de viandas fundamentadas en el universo del gluten. Cañas y vinos, amenos y breves, que sirvieron como antesala a los talleres vespertinos. Yo elegí el de Piu, una actividad bastante útil para todos aquellos que se hallen un poco perdidos en el universo de la selección (¡Bibliotecarios, teníais que haber venido!). La maestra trajo una docena de libros sin demasiado éxito (llamémosles "difíciles") y nos invitó a que diseccionáramos por grupos las posibles razones de una ventas mínimas. Echamos un buen rato valorando rarezas editoriales de aquel catálogo tan sui generis. Libros infumables, libros con cartilla de racionamiento, libros caros aunque indispensables, libros mal traducidos, libros olvidados o libros de obligada mediación. Nos dimos cuenta de que los libros que viven fuera de línea pagan un caro peaje por muy exquisitos que sean. Nosotros nos lo tomamos con mucha alegría, sus autores/editores, seguramente no tanto…
Como a los talleres impartidos por Javier Sáez Castán y Diana Sanchís no pude asistir, solo puedo trasladar las impresiones de aquellos que allí estuvieron. "Inspiradores" y "fructíferos", dos adjetivos más que saludables en esto de los libros para niños.
Con un piscolabis exprés, dijimos adiós a una jornada celebrada en provincias pero con sabor a congreso nacional, pues hasta allí nos desplazamos muchas de las voces que habitamos la llamada LIJ española desde diferentes puntos de vista. Por orden de aparición menciono a Mercedes, atenta librera en Letras Corsarias, compañera de reseñas en 5 ovejas negras e inmejorable guía turística, Belén López Villar, autora del blog Dídola Pídola Pon y a la que ya tenía ganas de poner cara, Sónia Zarándula (que algo le pasaba), el siempre atareado Luis Miguel Cencerrado, el incombustible Rafael Muñoz, el atento Juanvi Sánchez, la encantadora Elisa Yuste (¡Me olvidé de llevarle un libro por si le propinaba algún guisante!), la comitiva pucelana formada por Patricia de Cos, Cintia Martín (muchas gracias por animaros a venir), Yolanda Falagan e Isabel Benito (¡Menos mal que se dignó a presentarme a Lara Meana! Sí, la de El bosque de la Maga Colibrí). No me puedo olvidar de Pep Bruno y Mariaje Paniagua, un tándem artístico muy necesario en estos bosques.
Para el recuerdo queda el brillo en los ojos de Raquel López Royo durante toda la jornada (estaba pletórica de felicidad por habernos enredado en este guateque LIJero), la visita (casi privada) al cielo de Salamanca que nos regaló Mercedes y el nutritivo viaje de regreso junto a Piu Martínez. Solo me faltó llevarme Niños raros y Animalario del profesor Revillod dedicado por sus autores como guinda del pastel (¡Qué cabeza la mía…!).
Si os ha dado envidia, solo puedo animaros a venir el año que viene. La inscripción son 12 euritos… Así que no seáis roñosos y alimentad vuestros hambrientos cerebros.
¡Que vivan las líneas aunque se queden en el extrarradio! Porque eso, queridos, eso es la Literatura Infantil y Juvenil: un suburbio maravilloso.