Aprovechando la
publicación de buena parte de la obra de Emily Gravett por la
editorial Picarona, he decidido hacerle un hueco a una de las autoras
de álbum ilustrado contemporáneo más aclamadas tanto por público
como crítica. Así que, retomando a los ilustradores de estos días abrimos
fuego con algunos datos sobre esta artista.
Emily Gravett nace en
Brighton (Inglaterra) en 1972. Su padre, que era impresor, y su
madre, una profesora de arte, se separaron cuando era pequeña.
Aunque vivía con su madre en aquella época, le gustaba acompañar a
su padre a pintar en los museos. Tras terminar la secundaria con
excelentes calificaciones en el (llamémosle así para entendernos)
“bachillerato” artístico (GCSE), empezó un periplo alrededor de
Inglaterra durante ocho años, una época nómada (vivió en “una
gran variedad de vehículos” según ella misma) y muy enriquecedora
en la que conoció a su actual pareja, Mik.
En 1997 se afincó en
Gales y tuvo a su hija Oleander. Es entonces cuando se dio cuenta de
que quería estudiar algo relacionado con el dibujo, su verdadera
destreza, y se inscribió en un curso de arte. Gracias a las buenas
calificaciones obtenidas, en 2001, decidió matricularse en un grado
de ilustración en la universidad de Brighton, su ciudad natal. En el
segundo año de carrera Emily se animó a participar en el prestigioso
premio MacMillan de Ilustración Infantil y logró un accésit por su
excelente trabajo. Al año siguiente, 2004, se graduó y se volvió a
presentar al citado premio con su proyecto fin de grado que llevaba
por título Wolves (Lobos, en castellano en Castillo-MacMillan España) y que realizó en seis
semanas. Ganó por unanimidad y que fue publicado al año siguiente
con una enorme acogida, tanto por el público, como por la crítica,
que le otorgó la primera de sus dos medalla Greenaway en 2006.
Continuó trabajando en Orange Pear Apple Bear, un libro que esbozó en
¡11 horas!, Meerkat mail y The imaginary, hasta que
en 2008 ganó su segunda medalla (algo que sólo han conseguido unos
pocos afortunados) por su exquisito trabajo en El gran libro delos miedos del ratoncito. Le
siguieron obras como Mi mono y yo, El huevo misterioso, Perros, su serie de El oso y la liebre o
El gato de Matilda que,
junto a otros títulos como El camaleón azul, Un sombrero muy anticuado, 10 perros y 10 gatos superan la veintena (pueden encontrarlos todos en la editorial Picarona). A día de hoy vive en
Brighton con su hija y su pareja, ideando historias
fantásticas desde su ático-estudio con vistas a South Downs
Las historias que cuenta
están llenas de humor que, aunque a veces puede parecer tontorrón,
está lleno de ironías y paradojas, y puede llegar a ser bastante
punzante y crítico. Como ejemplo tenemos ¡Qué ordenado! o ¡Demasiadas cosas! (Picarona nuevamente), que se desarrollan en un bosque con el mismo elenco de personajes. El primero es una
conspiración en toda regla contra el exceso de pulcritud, y el segundo se centra en la importancia de ese materialismo actual que nos impide ver lo verdaderamente importante. En otros casos como ¡El lobo no nos morderá! (en la misma editorial que los anteriores), su puntito canalla se ve
acentuado por la variedad tipográfica, tanto en
tamaño, como en estilo.
Sobre el estilo de sus
ilustraciones hay que decir que se adscribe al tradicional dentro del
mundo del álbum anglosajón, uno que bebe de técnicas artísticas
clásicas como son la acuarela, el gouache y el lápiz de color, una
caracterización a-”cartoon”-ada de los personajes, escenas
planas sobre fondo blanco -generalmente-, cierto dinamismo en las
figuras que las configuran, la superposición de otras ilustraciones,
y la inclusión de elementos como fotografías, mapas, noticias, elementos "pop-up" como las solapas de Hechizos (Picarona) cartas o tarjetas a modo de collage que trabajan el objeto
libro desde un punto de vista más interactivo.
Como nota curiosa en
la creación de sus ilustraciones, hay que señalar el proceso que
desarrolló para darle realismo a las de El gran libro de los miedos del ratoncito (Picarona). Según cuenta ella misma, impregnó papel con
yogur y lo metió en la jaula de Botón y Mr Mu, dos ratas que tenía
como mascotas y a las que dedica este libro, que mordieron y sobre el
que depositaron sus excrementos. Emily recuperó estos papeles y los
escaneó para utilizarlos como fondo en las ilustraciones de un
excelente álbum informativo (N.B.: Hizo algo parecido con algunas imágenes de Lobos, azuzando a un perro para que la mordiera. Como no
tuvo éxito, le pegó una dentellada ella misma).
Las características que
definen a los libros de Emily Gravett, aunque muy variadas, confluyen
en una serie de puntos como son la metaficción (Este palabro incluye
a todas aquellas obras literarias que salen de sí mismas y se
contemplan; una ficción dentro de otra ficción para lanzar un guiño
cómplice al lector), el dinamismo, tanto de la ilustración, como en la actividad lectora (El lector forma parte de la
acción, descubre elementos minuciosos, debe pasar páginas hacia
atrás y hacia delante, levanta solapas o despliega mapas, lo que da
lugar a un objeto interactivo que juega sorprendiendo al niño) y los
elementos peritextuales (en casi todos sus libros llama la atención
el uso de troqueles, la inclusión de las guardas como elemento
narrativo de síntesis, de ampliación o complementario, o un pensado
diseño de las tapas que, en algunos casos como ¡Otra vez! (Picarona),
un álbum muy apreciado por los amantes de los libros, son
las protagonistas de la narración que, aunque a veces peque de
efectista, son eficaces en la construcción del mensaje).
Todo esto y mucho más es
lo que, a mi juicio, la incluye dentro de la élite de los creadores
de grandes álbumes contemporáneos, a pesar de que muchos de sus
detractores la cataloguen dentro de las corrientes casposas del álbum
inglés por recurrir a estilos poco vanguardistas y posicionarse en
la esfera del discurso poco rebuscado. Así que “Long live Emily
Gravett!”


























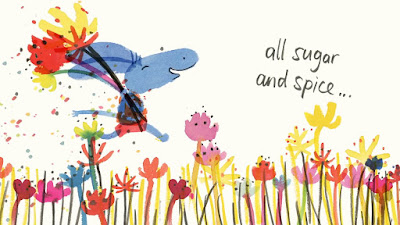






___responsive_1093_1980.webp)

















