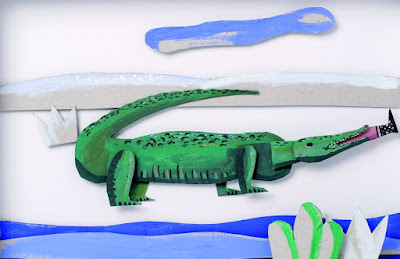Andaba yo buscando un contenido divertido para este mes de
octubre en el que tantas novedades
incluyo, cuando mi señora madre, que tiene el don de la oportunidad, me bajó de
la nube con uno de sus pellizcos, empezamos a charlar y la cosa deriva a una
foto de mis alumnos en un centro de reciclado de papel (visitas escolares, ya
saben). Ella, que es la obviedad en persona y le interesaba poco la celulosa, me saltó con que todos los alumnos de la instantánea usaban gafas. Yo, que soy
otro cegato, me fijé y, efectivamente, conté nueve zagales con lupas, un hecho
que me llevó a pensar que si en las sociedades occidentales la miopía es una
epidemia, ¿por qué no abundan personajes con lentes en la Literatura Infantil y
Juvenil?
Alejándonos de temas muy polémicos como los roles de género
y el sexismo, y retomando otros que pasan más desapercibidos pero igualmente interesantes (¿Vieron el de los personajes pelirrojos en la LIJ?), hoy toca hablar de los gafotas
de la LIJ.
Primero toca contextualizar el asunto con algo de ciencia…
La miopía es un defecto del ojo en el cual, los rayos de luz
no convergen en la retina, sino en un punto focal situado delante de esta. Ello
provoca que las personas que padecen esta tara no sean capaces de enfocar
adecuadamente los objetos lejanos. La miopía puede ser de dos tipos, simple (es
la que surge en la adolescencia, no sobrepasa las seis dioptrías y detiene su
aumento alrededor de los treinta años) y patológica (muchas, muchas dioptrías).
Esta deficiencia, que también puede ocasionar dolor de cabeza, irritación del
ojo o estrabismo, se puede corregir con gafas, lentes de contacto o cirugía,
soluciones que no erradican la miopía en ninguno de los casos (ni tan siquiera
con la operación… infórmense en su oftalmólogo más cercano) ya que es variable
a lo largo de la vida.

La miopía tiene su origen en factores genéticos y
hereditarios. Es por ello que parejas miopes tendrán una mayor probabilidad de
ser padres de hijos miopes, así como la pertenencia a una u otra raza (en
algunas zonas de Asia, como en Hong Kong, necesitan gafas ¡¡entre un 50 y un
60% de sus habitantes!!). Algunos de estos genes fueron identificados hace unos
años y también se relacionan con otras enfermedades oculares como el glaucoma,
las cataratas o el desprendimiento de retina.
También hay que correlacionar los genes de la miopía con
factores ambientales, por ello y dependiendo del lugar del mundo que habitemos,
tendremos mayor probabilidad de padecerlo. Por un lado estos genes pueden haber
sido seleccionados por nuestro modus vivendi ya que tienen menos prevalencia en
sociedades todavía cazadoras-recolectoras (esta pérdida de visión disminuiría
el éxito en la supervivencia).
Por otro lado hay que tener en cuenta que, desde que las
pantallas de los aparatos digitales han irrumpido en nuestras vidas, la
prevalencia de este fallo visual es más patente en unas sociedades que en otras
(mientras que en África sólo un 5% de la población es miope, en Norteamérica y
Europa la miopía alcanza al 20-30% de sus habitantes).
Como ya hemos visto y a pesar de que las gafas abundan cada
vez más, siguen suponiendo cierto complejo estético para todos aquellos que las
usan, más todavía cuando el miope es un niño y se encuentra en pleno desarrollo
físico y personal. Parece que llevar gafas es como acarrear un letrero luminoso
que muchos desean apagar. Quizá les puede sonar a tontería, pero un servidor experimenta
mucho asombro cuando se va de copas y constata que, entre los trescientos que
pululan en el bar, él y cuatro más son los únicos que las llevan puestas. Esto
denota que todavía cala en la sociedad cierto deje antiestético sobre este
artilugio que se supone que inventó el italiano Alessandro Della Spina en el
siglo XIII (aunque muchos otros como Séneca, Alhacén o Grosseteste estudiaran
los principios de la óptica mucho tiempo atrás) y que algunos, como mi amiga la
Pili, no vean tres en un burro porque se avergüencen de llevarlas.
Natalia Colombo
Algo similar ocurre en la ficción literaria, donde, salvo
contadas excepciones, no abundan los protagonistas con anteojos. No me
malinterpreten, no pretendo que ahora
salgan a la palestra montones de álbumes que nos hablen de lo felices que somos
los que llevamos gafas (una mentira como una casa, sobre todo cuando se empañan
los cristales o la lluvia impide la visibilidad…), sino que los protagonistas con gafas no sean tímidos y se dejen ver
entre los lectores. La literatura, los libros, contribuyen a la formación de
estereotipos, es decir sirven de ejemplo, ya que los lectores se pueden
identificar con los personajes y servir a una experiencia personal desde un
punto de vista cultural.
Como nota previa decirles que me he centrado en aquellos
libros que cuentan con protagonistas miopes ya que, curiosamente, son muchos más los
personajes secundarios miopes de la LIJ, véanse amigos, adultos ayudantes o
antagonistas (los malos, para que me entiendan), algo que también les puede
servir para meditar sobre la relación entre las gafas y los signos de sabiduría, de inteligencia o
impopularidad en los libros para niños y jóvenes.
Jim Kay
¡Y empezamos con la retahíla de este tipo de personajes...! El
primero es Harry Potter, la indudable
estrella del panorama de miopes literarios. Algo que me fascina de este
personaje es ver como sus gafas evolucionan con él (y no me refiero a la forma).
Mientras que en los primeros volúmenes esas gafas le dan un aire de niño torpe
e incluso de antihéroe friki, en los últimos títulos podemos entrever cómo esas
lupas, paradójicamente, le otorgan credibilidad y autoridad. Creo que esto ha
contribuido mucho a la percepción que el lector tiene de ese objeto, algo que
se ha trasladado a la sociedad, sobre todo a las generaciones de millenials
que lucen con mucho orgullo sus gafas de pasta en Instagram y otras redes sociales.

Saltamos a nuestro miope patrio, el Manolito Gafotas de Elvira Lindo, un chico que vacila de lupas como
nadie en las ocho novelas que conforman la serie, y que, como en el caso de
Potter pero en un entorno más realista como el de Carabanchel Alto, vive las más
variopintas aventuras. Coronándose como un héroe de barrio, es un tipo normal
con el que los lectores españoles de los
noventa pudieron identificarse fácilmente. Entrañable pero no tan carismático
como el primero.
En narrativa contamos con la presencia femenina de Catherine, una obra de Patrick Modiano ilustrada por Sempé en la que su protagonista vive entre dos mundos, el real y el borroso, ese en el que se ve obligada a bailar (¿¡Que es eso de hacer ejercicio con las gafas puestas!?). Es así como descubre el poder de ver con nitidez o no... a su antojo.
Sempé
En los álbumes ilustrados hay que definir dos tendencias
claras. Por un lado tenemos aquellos títulos creados con clara orientación
pedagógica, es decir, intentando un refuerzo positivo en aquellos lectores con
falta de aceptación sobre este tema. Y por otro lado tenemos libros en los que
las gafas son un mero abalorio, que engalana y caracteriza. Aunque un servidor
prefiere los segundos (no me suele gustar lo dirigido), apuntaré a todos y cada uno que elija.
Guridi
Entre los personajes de los álbumes ilustrados uno de los
que más gracia me hace es el Carlitos de Las
gafas de ver, el personaje creado por Margarita del Mazo y Guridi. Este
chico vive empeñado en que las gafas son
una forma de lograr el corazón de su amor platónico, pero se equivoca. Nada
mejor como unas gafas para encontrar el amor verdadero. Otro libro que indaga en lo especial que tiene llevar gafas es Violeta y las gafas mágicas, un cómic de Émilie Clarke (Astiberri) en el que las lupas de la protagonista son una cosa loca y le ayudan a desvelar los secretos de la gente, algo bastante útil en algunos casos como un posible crimen o un examen sorpresa. Me encanta.
Entre mis favoritos también se
encuentran el ¿Dónde están mis gafas? de
María Pascual (editorial Thule), T-Rex de Jeanne Willis y Tony Ross (editorial Ekaré) y Las gafas de Topo, de Julia Donaldson y Axel Scheffler (editorial Juventud), tres álbumes magníficos que hacen hincapié en los
mil y un sitios donde podemos dejar olvidadas las gafas. El protagonista del primero nos mantiene en vilo durante toda la acción (¿Las encontrará finalmente?), mientras que el segundo nos hace ver las consecuencias que esto de no ver tres en un burro puede acarrear, tanto a nosotros, como a los demás.
María Pascual
Otro de mis predilectos es Lentes, ¿quién los necesita? de Lane Smith y editado por Fondo de
Cultura Económica. El autor de este libro, además de incluir un juego
tipográfico más que interesante (me recuerda a cada vez que visito al oftalmólogo
y empiezan a decirme que lea las letras…), desdibuja las ilustraciones para que
se parezca al tipo de visión de los miopes. Un título con mucho humor que
recomiendo incansablemente.
Para echarle imaginación y echarse unas risas tienen el No quiero llevar gafas de Carla Maia de Almeida y André Letria (Picarona), uno donde su protagonista se resiste a llevar gafas, pero que al final tendrá que seguir los consejos del oftalmólogo. Seguro que se lo pasan en grande con todo el muestrario de gafas que imagina el chaval y de paso seguro que anima a más de un lector a usar las suyas.
Llamativo es el libro Las
gafas del abuelo de Roberto Aliaga y Miguel Cerro (Edebé) donde se pone en
valor la gafa como un filtro de imaginación a través del cual podemos cambiar
el mundo a nuestro antojo.
Miguel Cerro
Continuo con Calvin, el pájaro lector (yo diría que es un
estornino) que protagoniza dos álbumes ilustrados, Calvin no sabe volar y ¡Calvin,
ten cuidado! de Jennifer Berne y Keith Bendis y editados por Takatuka. Un par de títulos divertidos donde se nos habla de la necesidad de llevar
gafas, no sólo por capricho (cosa que veo últimamente), sino para leer adecuadamente o no comernos un
mojón.
Quizá Unas gafas para
Rafa de Yasmeen Ismail, una autora que suele ahondar en los complejos
infantiles, sea el libro más conocido por todos, probablemente por el tono
entrañable de un relato en el que el protagonista intenta incansablemente
esconder sus gafas rojas para al final descubrir que todo tiene sus ventajas.
Yasmeen Ismail
Otra historia que alienta al uso de lentes graduadas es Octavio y sus gafas, un álbum de Marc González Rossell publicado por Tres Tigres Tristes que, con tan solo dos colores, nos habla de lo útiles que le resultan a su protagonista, sobre todo en mitad de la noche. Y es que en la oscuridad, Octavio puede ver monstruos, tramposos y parejas enamoradas. Un libro tranquilo y sosegado para que los críos descubran las ventajas más inusitadas y poéticas de este objeto que tanto nos ayuda.

Y como Rafa rima con gafas, otro de los libros sobre los que debemos llamar la atención es La jirafa Rafa, un boardbook con canción incorporada de Caracolino y Canizales (NubeOcho), en el que nuestra protagonista también tiene bigote (a ver si encuentro más personajes con este accesorio y me pongo al quite con otra selección de personajes y mostachos).
Otras obras que podríamos incluir en esta categoría de
libro-álbumes sobre miopes son Veo veo,
de Pimm Van Hest y Nynke Talsma, El
secreto de erizo de Susanna Isern y Natalia Colombo, La cebra Ceci de Ana Ventura y Alberto Faria, Cecilio tiene gafas de Sacha Azcona y José Luis Navarro, Telmo, el león miope de Beatriz Jiménez
de Ory y Cecilia Varela o Jaime y las gafas
mágicas de Anatxu Zabalbeascoa y Telmo Rodríguez.

He de apuntar igualmente a todos aquellos álbumes que,
aunque no tratan las ventajas y desventajas de llevar gafas, incluyen entre sus
páginas personajes caracterizados con ellas. Este es el caso de Mirando de Daniel Nesquens y Adolfo
Serra (Canica Books), Un día curioso con
el señor oso de Magali Le Huche y Monika Spang (La Fragatina), SuperLucas de Marina Hernández Ávila, o
el Dadá de Germano Zullo y Albertine
(Ekaré) o Un elefante con gafas de Natasha Domanova (Milenio - Nandibú).
Marina Hernández Ávila
No nos podemos olvidar del cómic y todos los superhéroes que
lucen anteojos. Bien para pasar inadvertidos como Clark Kent en Superman, Diana
Prince en Wonder Woman, o Peter Parker en Spiderman (las
gafas parece ser que nos restan identidad), bien por necesidad (fíjense en el
Cíclope de los X-Men) o por una cuestión de comodidad como les pasa a Bruce Banner
en Hulk o Henry Philip McKoy -Bestia en los X-Men-, hay que llevarlas puestas
de vez en cuando.
Y si hablo de tebeo no me puedo olvidar de mi gafotas favorito,
Mortadelo. Con disfraz o sin él siguen siendo su signo de identidad, le
acompañan a todas horas y se le rompen en cada momento, pero hace las delicias
de todos, oiga.
Si bien es cierto que esto pasa en occidente, debemos llamar
la atención de que en oriente, más concretamente en el mundo del manga, aunque abundan
personajes secundarios con gafas como Son Gohan o el Trunks de Bola de Dragón, o la Arale de Mr. Slump, o el Kabuto Yakushi de Naruto, no
hay protagonistas con gafas, algo muy llamativo teniendo en cuenta el porcentaje
de miopes asiáticos.
Espero que este pequeño monográfico les haya gustado y sobre
todo les haya servido para reflexionar sobre una cuestión que, aunque en
principio puede parecer baladí, es de suma importancia teniendo en cuenta que colegios,
institutos, bibliotecas, gimnasios o pabellones deportivos están llenos de
chicos que usan gafas.
¡Ah! Y no se olviden de añadir otros títulos sobre este tema
que se me hayan olvidado (o no haya visto… jejeje).