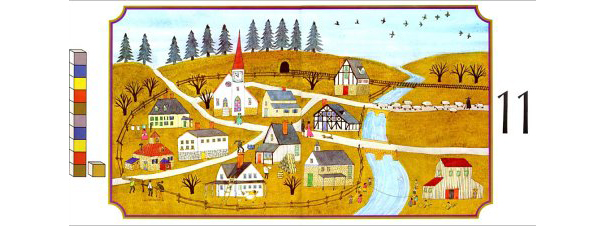Liberado ya de exámenes y evaluaciones me entrego por entero al blog y la temporada de novedades primaverales, una en la que empiezan a irrumpir con fuerza libros de excelente factura como Ocultos en el bosque del gran Mitsumasa Anno, cuya obra será rescatada durante los próximos meses por Kalandraka. Recientemente fallecido, el autor e ilustrador japonés merece un elogio en forma de biografía dentro de la sección Grandes figuras de la ilustración infantil, y sin más dilación, aquí estoy para homenajear la vida y obra de un hombre que tanto bueno nos ha traído a los libros para críos.
Nacido en 1926, Mitsumasa Anno creció en el oeste de Japón, en la ciudad de Tsuwano, una comunidad pequeña y aislada ubicada en un valle rodeado de montañas en la prefectura de Shimane. Desde bien temprano sintió la necesidad de ver el mundo que se escondía tras esas montañas que rodeaban su aldea. "Al otro lado de las montañas había aldeas con campos de arroz, y más allá de estos campos de arroz estaba el océano, que parecía estar muy, muy lejos", recordó el ilustrador en una entrevista para The Horn Book. "Cuando llegué a orillas del océano por primera vez, lo probé para ver si era realmente salado.” Primero fueron las montañas y después el océano, dos barreras naturales que acrecentaron ese deseo de abandonar las islas y viajar. Aunque mostró una aptitud temprana para las matemáticas (algo que se reflejó en muchos de sus libros), Anno se apasionó con el dibujo en la escuela. Fue en esos años en los que empezó a soñar con ser artista.
Cuando terminó la educación primaria, Anno abandonó Tsuwano para acudir a la escuela secundaria regional. Además de estudiar arte y dibujo, se convirtió en un ávido lector, sobre todo de la obra de Hermann Hesse, una de sus grandes influencias y figura con la que se sintió muy identificado a lo largo de su vida. Una vez terminada la secundaria, Anno decidió prepararse como maestro de educación primaria, pero la Segunda Guerra Mundial paralizó esa idea.
Anno fue reclutado por el ejército japonés. Una vez terminó la guerra, retomó su idea y se inscribió en la escuela de magisterio de Yamaguchi, predecesora de la actual Universidad de Yamaguchi. Tras casarse en 1952 con Midori Suetsugu, prima de la emperatriz japonesa Michiko y con quien tuvo dos hijos, Seiko y Masaichiro, obtuvo el título de maestro de educación primaria. Se mudó a Tokio para impartir clases en diferentes escuelas como profesor sustituto y durante más de 10 años, además de impartir matemáticas, una de sus asignaturas favoritas, desarrolló estrategias y materiales para ayudar a sus alumnos. "Como profesor, traté de elaborar material para los alumnos de manera que pudieran ampliar su comprensión y manera de expresarse. Al mismo tiempo, aprendí mucho de ellos. La forma de ver el mundo de los niños es diferente a la de los adultos... Por ejemplo, el sentido de perspectiva en los niños es diferente al nuestro, en parte porque sus rostros son más pequeños y sus ojos están más juntos. Además, su experiencia es más restringida, por lo que tienen menos en lo que basar su juicio."
A pesar de desarrollar una carrera como docente, Mitsumasa Anno nunca abandonó su faceta como artista y continuó realizando trabajos puntuales hasta que llega su primera oportunidad como ilustrador profesional de la mano de Mysterious Pictures libro donde realizó todo un alarde de perspectiva y que tomó como inspiración las ilusiones ópticas del artista alemán M. C. Escher. Unos juegos de miradas y figuras imposibles que continuaría dibujando para la revista Suri Kagaku (Ciencia Matemática) durante los dos años siguientes.
Estos trabajos menores abrirían camino a dos de sus éxitos, Topsy-Turvies: Pictures to Stretch the Imagination (1970) y Upside Downers: More Pictures to Stretch the Imagination (1971). El primero toma como línea argumental la arquitectura, mientras que el segundo juega con los personajes de una baraja de naipes. Son dos títulos fantásticos donde se rinde al amor por la percepción visual, trastorna las leyes físicas y su lógica, y presenta (ir)realidades engañando al observador. Tanto fue así que Anno contaba la siguiente anécdota para justificar sus trabajos imposibles: “Un profesor de matemáticas afirma que en una sola imagen ha encontrado doce 'imposibilidades' diferentes... Nada es imposible para los jóvenes, no hasta que se ven atrapados en los problemas de la vida y olvidan creer en ello. Quizás estas ilustraciones mías nos mantendrán a todos un poco más jóvenes, ampliarán nuestra imaginación lo suficiente como para ayudarnos a continuar mágicamente humanos. Eso espero, lo creo así, porque nada es imposible".
A estos dos éxitos le siguió Dr. Anno’s Magical Midnight Circus (1972), un álbum sin palabras donde además de incluir esos juegos visuales, desarrolló un universo onírico y maravilloso: el papel es un lugar donde la imaginación y la multiplicidad discursiva campan a sus anchas. Conceptos que trabajará mucho más en profundidad en su Anno’s Alphabet (1974), un libro innovador en el que me detuve con profusión hace tiempo y que pueden conocer AQUÍ y que inspiró otro llamado The A-E-I-O-U Book (1976) donde se describen las sílabas del hiragana japonés.
En 1975 vino su primer libro sobre aritmética, Anno’s Countig Book, un libro en el que, además de aprender a contar, el autor proporcionó una historia acumulativa para los primeros lectores, dando buena cuenta de su compromiso con la civilización, una idea que vertebra toda su obra: la génesis de pueblos y ciudades como un constructo humano.
Dos años más tarde (1977), se publica la que algunos creen su obra cumbre, El viaje de Anno (edición en castellano por Juventud a partir de 1978 y reeditada por Kalandraka actualmente). Como hace tiempo le dediqué una RESEÑA COMPLETA, solo diré que es el comienzo de una serie de álbumes a caballo entre la ficción y la no ficción, de los que su autor comentó que, a pesar de no tener palabras estaba seguro “de que todos los que miran puede comprender lo que hacen las personas de sus imágenes, lo que piensan y sienten."
Tras este se publicó Ocultos en el bosque (Anno’s Animals, 1979), el libro que acaba de publicar Kalandraka, un tributo a los bosques que rodeaban su pueblo natal. Un álbum frondoso que además de constituir una oda a la belleza vegetal, dirige al lector-espectador en la búsqueda de unos animales que no se ven por ningún lado. Escondidos entre la maleza, los troncos y las hojas, los niños pueden dibujar las siluetas de montones de aves, insectos o mamíferos (si no los encuentran pueden echar mano del listado final, un elemento que este hombre incluiría en muchos de sus libros, aunque en menos de los que desearíamos). Un alarde visual de primer orden que además de sorprender es capaz de interiorizar ese amor por el mundo natural que lleva implícita su defensa.
A pesar de que la mayoría de estos libros publicados durante esta década presentan la tinta y la acuarela como principales técnicas artísticas, durante los primeros años 70 Mitsumasa Anno practica la técnica del papel recortado y lo utiliza para ilustrar una serie de cuentos japoneses como Momotaro, el niño melocotón o La historia del hombre que hacía florecer los cerezos y adaptarlos al kami-shibai, diseñar juegos de cartas tradicionales y adaptar La pequeña cerillera de H. C. Andersen, un cuento que, como veremos más tarde, inspirará otra de sus obras más personales y en la que incluirá también esta técnica.
En 1981 se publica Anno's Magical ABC: An Anamorphic Alphabet, quizá el libro más extraño de todos. En cada página se observa una letra del abecedario (realizadas por su hijo Masaichiro) y un objeto que empieza por esa letra (en inglés), pero para poder verlas se necesita un cilindro de metal que se coloca en mitad de la página (y que te proporcionaban al comprar el libro) y sobre el que se reflejan tanto letra como imagen. Otra treta que riza el rizo visual.
Durante los años 80, además de añadir títulos a su colección de viajes, da vida a otros libros...
Libros matemáticos como Anno’s Counting House (1982; existe una edición en castellano llamada Diez niños se cambian de casa publicada en 1991 por Juventud), un libro sobre aritmética que se desarrolla en el interior de dos casas de clara inspiración centroeuropea donde diez personajes hacen vida y acompañan al lector en la búsqueda de los números mientras se mudan de una a otra, y Anno’s Three Little Pigs (en castellano se puede encontrar como Sócrates y los tres cerditos en Fondo de Cultura Económica), un álbum publicado en 1985 y escrito por Tuyosi Mori sobre análisis combinatorio y estudios probabilísticos que puede sacar loco a más de un adulto.
Libros llenos de detalles como Anno’s Flea Market (1984), un álbum delicioso donde los protagonistas se internan en un mercadillo que tiene lugar en una pequeña ciudad amurallada (¿Quizá Francia, los Países Bajos?), cada doble página se detiene en una zona diferente del mercadillo. Los hay de todo tipo: libros usados, máscaras africanas, figuras animales, antigüedades, juguetes, plantas, candelabros… Todo lo que imaginemos ahí está, incluso personajes conocidos y guiños históricos. Ojalá tengan a bien editarlo en nuestro país.
Libros sobre conceptos complejos como su primer libro pop-up, Anno’s Sundial, también llamado Earth Is a Sun Dial (1987), donde se dirige al lector más experimentado para explicarle conceptos complejos como la latitud, la longitud y la división temporal.
Libros muy especiales como All In A Day (1986), un proyecto que coordinó el japonés y en el que participaron otros nueve artistas internacionales de la talla de Eric Carle, Raymond Briggs o Ron Brooks. En él se pretende dar una visión de la vida cotidiana de los niños de diferentes culturas y países utilizando para ello la óptica y estilo variopinto de estos creadores, y representa una de las mejores tentativas de la incipiente globalización que se vislumbraba en el horizonte y que tan manida esta en estos momentos.
Libros de no ficción como El mundo medieval de Anno (1986, existe una edición ya descatalogada en Juventud) un álbum que además de adentrar las revoluciones científicas de una época donde Copérnico y Galileo no fueron entendidos, nos presenta un panorama donde creencias y costumbres del último medievo y primer renacimiento se relacionan con otros avances industriales (la imprenta) o agrícolas. Sin duda hace un ejercicio estético magistral donde las ilustraciones se llenan de indumentarias, arquitecturas, estilos y composiciones a rebosar de símbolos y filigranas que te transportan al pasado. Tengo pendiente una reseña a conciencia de este título.
Libros de ficción como The King’s Flower (1986) o In Shadowland (1988). El primero narra una historia a modo de cuento clásico en la que Anno plantea a sus lectores una pregunta “¿Lo grande es siempre lo mejor?”. En la estela de El traje nuevo del emperador, Anno discurre por senderos donde las diferencias dimensionales sorprenden y dirigen un discurso con múltiples interpretaciones.
Teniendo en cuenta que sobre la nieve es difícil ver las sombras, Anno aprovecha el segundo para contarnos dos historias en paralelo. Una y como ya hemos hecho referencia antes, es la de La pequeña cerillera, el personaje de H. C. Andersen, y la otra trata del guardián del mundo de las sombras. Ambas se presentan en la misma doble página -para lo que utiliza técnicas de ilustración diferentes-, y conforme avanzamos, observamos cómo se entremezclan ensalzando la unión indisoluble que luces y penumbra acarrean desde antiguo.
Y libros para prelectores como Anno’s Peekaboo (1988), Anno’s Faces (1989) y Anno’s Masks (1990), libros que buscan la interacción con el niño que aprende cómo es el mundo y que necesita productos interactivos. Acetatos, troqueles, frutas y emociones se internan en estos álbumes menos conocidos.
Después de esta etapa tan prolífica, llega la década de los 90, una a la que Mitsumasa Anno da la bienvenida con seis de sus libros matemáticos. La primera es la trilogía Anno's Math Games, tres álbumes con juegos matemáticos de diferente dificultad que nunca han sido editados en castellano. Por otro lado tenemos tres historias de ficción-no ficción que desarrollan conceptos de mayor complejidad. Todavía se encuentran editados en castellano por Fondo de Cultura Económica. Trucos con sombreros (publicado por primera vez en 1993 y con texto de Akihiro Nozaki), Las semillas mágicas (1995) y El misterioso jarrón multiplicador, que realiza junto a su hijo Masaichiro en 1999. El primero trata de resolver problemas mediante el análisis y los juegos de lógica, los otros dos hablan de factoriales y multiplicaciones varias.
Al empezar el nuevo milenio, Anno baja el ritmo en sus proyectos personales. Termina con un par de volúmenes de sus viajes y realiza ilustraciones para otros autores, experimentando con nuevas técnicas como el grabado japonés en bloques de madera, un tipo de ilustración que destaca en libros como The Animals: Selected Poems y The Magic Pocket, dos obras del poeta japonés Michio Mado que supusieron un desafío para él ilustrador nipón teniendo en cuenta que la poesía posee una elevada carga estética per sé y hacer “ilustraciones descriptivas para un poema mostrarían realmente una falta de gusto." Anno dixit.
A pesar de ser conocido por su obra gráfica dirigida a la infancia, Mitsumasa Anno también desarrolló el campo de las artes pictóricas para adultos. Algunas de sus obras se pueden contemplar en el museo que se erigió en 2001 en Tsuwano, su ciudad natal, y que lleva su nombre. Dado que pilla bastante lejos, también pueden disfrutar de él en The Unique World of Mitsumasa Anno: Selected Works (1968-1977), un libro que incluye cuarenta de sus obras más aclamadas. Entre estas destacan las obras que Anno elaboró con la técnica tradicional del emakimono (pigmentos y oro sobre seda) para ilustrar El cuento de Heike, un clásico de la literatura japonesa del siglo XIV, la serie de 79 ilustraciones que realizó para la revista Books durante siete años, o las coloridas acuarelas sobre paisajes urbanos y rurales cercanos a Kioto que se incluyeron en el periódico Sankei Shimbun entre 2011 y 2016 y que tituló Dentro y fuera de la capital.
Además de ser el protagonista de varias exposiciones entre las que destaca la realizada en la Japan House London en 2019, recibió numerosos premios nacionales e internacionales entre los que destacan la manzana de oro de la Bienal de Bratislava, varios reconocimientos en la Feria de Bologna, una mención en el certamen Kate Greenaway y el Hans Christian Andersen, el llamado Nobel de la LIJ, en 1984.
Anno continuó su vida como leyenda viva de la ilustración hasta que el día de Nochebuena de 2020 falleció víctima de una cirrosis hepática, noticia que no se hizo pública hasta pasadas unas semanas de la despedida en la más estricta intimidad.
Como verán, les invito a conocer a este genio de la ilustración que ha sido reconocido por lectores de todas las edades, pero que en los últimos años parece haber caído en el olvido. Por su originalidad, por sus juegos de perspectiva, por su capacidad de desarrollar la observación y curiosidad, por hacer fáciles los conceptos más difíciles, por su hondo compromiso con el mundo científico y la infancia, por su humor sutil y sobre todo, por la universalidad de su trabajo.
Anno apuntó en cierta ocasión que alguien dijo al ver sus dibujos "Te diviertes engañando a la gente" A lo que él respondió, "No puedes dibujar sin un espíritu travieso... Mis dibujos son como mapas que quizás sólo yo puedo entender. Por eso, al seguir mis mapas algunos viajeros se pierden. Hay quienes se enojan cuando descubren que han sido engañados; pero también hay quienes entran en esos laberintos de buena gana, en un intento de explorar su precisión por sí mismos."