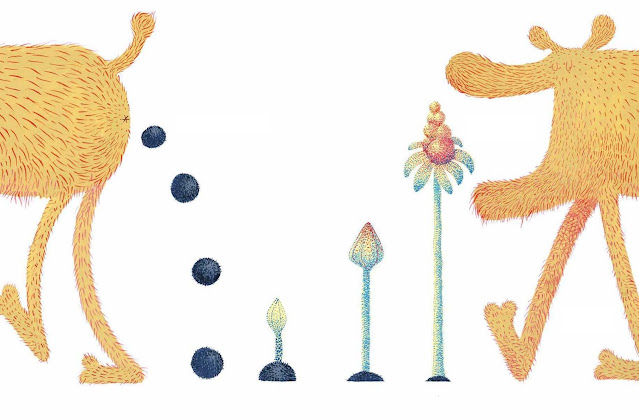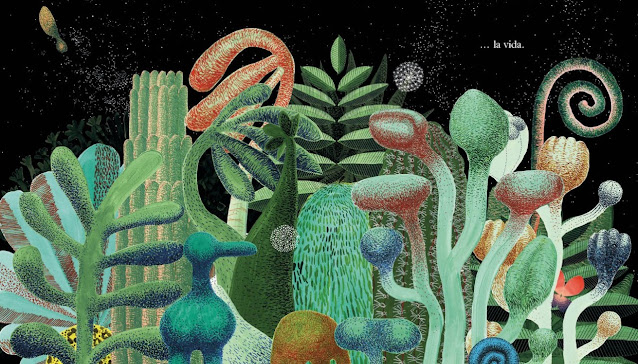Juan Senís, además de profesor de universidad, ha hecho sus pinitos como autor de libros infantiles y es el alma mater de
Dulce Pepinillo, uno de esos reductos en los que habita la poesía infantil en forma de reseñas personales y concienzudas, dos razones de peso para estar en esta sesión de mesa camilla en la que entresacamos opiniones variopintas sobre la llamada LIJ. ¡Empezamos, que en este día de libros y librerías toca una entrevista a golpe de belleza!
Román Belmonte (R.B.): Conociendo su dilatado currículum vitae me sorprende que haya aterrizado en este género tan minoritario ¿Qué lleva a Juan Senís a la poesía infantil?
Juan Senís (J.S.): No lo sé muy bien, pero es verdad que, desde que me dedico a dar clase de LIJ a tiempo completo y a investigar sobre ello, he ido creando un camino personal que me llevó a la poesía quizás por dos razones. La primera, que es un género muy desatendido desde el punto de vista crítico y, por lo tanto, un lugar donde se podía llenar un hueco (eso es lo que pretendía con el blog, por ejemplo). Y la segunda, el hecho de que se trate de un género bastante conservador en el que se repiten una serie de patrones en diversas tradiciones (no lo digo yo solo, por cierto) me hace sentir curiosidad por conocer esas dinámicas y explorar las razones de ello. Y, en fin, en general me parece un género fascinante por lo que tiene de difícil y de contradictorio.
R.B.: Prosa o verso, verso u oración, métrica o estética… Yo siempre me hago un lío: ¿a qué pijo llamamos poesía?
J.S.: Ja, ja, ja. Bueno, aquí uno podría ponerse un poco relativista, posmoderno y posestructuralista porque le saliera del pijo (que al final somos todos un poco de las tres cosas, como hijos de nuestro tiempo) y soltar una boutade del tipo: poesía es todo aquello que la gente llama poesía. Pero no. Déjame que me ponga un poco sublime y académico (solo un poco) y use un término que me gusta utilizar porque creo que es revelador: repertorio. El repertorio es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el funcionamiento de un género literario en un momento dado de la historia. Esas reglas y convenciones van cambiando con los tiempos, claro está, pero siempre hay algo que permanece… Hoy en día, por ejemplo, la poesía no tiene por qué tener rima (la gran revolución poética de los últimos dos siglos la relegó), pero sí tiene ritmo; también hay poesía escrita en prosa, hay poesía más bien poco estética… El abanico es amplio. Y ahora aún más. Pero, si me preguntas qué es lo que distingue la poesía de otros géneros, yo diría que una especial tensión en el lenguaje que se manifiesta de muchas formas y, sobre todo, una manera peculiar de decir la realidad que traduce a su vez un modo original de ver la realidad. Es en ese viaje entre el ojo y el verbo donde reside la poesía. Yo les digo a mis alumnas muchas veces que, para decir las cosas como todo el mundo, mejor no escribir ni narrar. Pues eso es la literatura, y la poesía es donde se manifiesta todo esto de forma más extrema.
R.B.: ¿Y tú de quién eres? ¿Retórica o estética?
J.S.: Bueno, yo soy de las dos… Esto es como decir a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? Aquí caemos un poco en esas dicotomías falsas del fondo y la forma. Si por retórica te refieres a la textura del lenguaje, al ritmo, por ejemplo, y por estética a la parte más conceptual e imaginista de la poesía, yo suelo preferir una poesía más estética que retórica, porque muchas veces con la retórica se tiende al formulismo y a la puerilidad. Pero al final creo que la separación es un constructo teórico más bien abstracto.
R.B.: Ñoña, simple, inofensiva… Si la literatura infantil en general ya recibe todos estos apelativos, la poesía infantil es el género más denostado. Dígale algo a todos esos capullos que le restan solera…
J.S.: Les diría que se han quedado en la superficie de las cosas y que no se han molestado en ir un poco más allá. Pero esta es una acusación con la que lidiamos cada día quienes nos dedicamos a la LIJ. También les diría que en algunos casos tienen razón, porque se publica mucha poesía que se puede calificar con esos tres adjetivos y que no aporta nada de nada ni al género ni a los lectores. Pero eso siempre ha sido así. En novela también se publican cosas muy malas y nadie se rasga las vestiduras por ello. Mala literatura ha habido siempre, para adultos y para niños, como mal arte, mala comida, ropa mala… Peor es que hubiera mala praxis médica o mala ingeniería de puentes y caminos. En la literatura, al fin y al cabo, siempre hay algo de juego serio y necesario, afortunadamente.
R.B.: En guarderías y jardines de infancia todavía escucho a los niños cantando coplillas de siempre o jugando con adivinanzas y retahílas, ¿por qué cuando crecemos, abandonamos el plano de lo lúdico y lo colectivo y relacionamos la belleza de las palabras con lo serio y lo íntimo?
J.S.: No sé muy bien por qué, pero yo creo que se produce un desplazamiento ceremonial… en el sentido de que la poesía deja de tener una función, deja de relacionarse con ceremonias nuestras del día a día, como sí ocurre en la infancia, al tiempo que el lector en formación empieza a tener contacto con otra poesía, más lírica y sobre todo escrita, que suele encontrar en los libros de texto y que suele leer en el aula. Ahí hay una fractura muy clara, que es difícil de atajar, sobre todo por la manera en que se "trabaja" (horrible palabra, que entrecomillo a propósito) la poesía en el aula, como detallaré más adelante.
R.B.: A su juicio, ¿a qué se debe la invisibilidad de la poesía en general?
J.S.: Otra pregunta difícil… Bueno, hay varios factores, como siempre. Por un lado, está el tema escolar que he apuntado antes: generalmente la poesía se lee en un ambiente encorsetado y además encorsetada ella misma en medio de todo tipo de actividades y ejercicios. No se pide al alumnado que lea poesía para identificarse, para construir una identidad, para que el poema resuene dentro de ellos mismos, sino para que localice las figuras, mida los versos, etc. Eso es un horror, y el horror está en las aulas… aunque no en todas, claro está. Si en esas aulas, además, quien está al mando no es lector o lectora de poesía, el desastre está ya consolidado.
R.B.: Suscribo sus palabras. No obstante parece que los jóvenes se pirran por los poetas que florecen en Instagram ¿Qué opina de este fenómeno? ¿Están devolviendo las redes sociales cierto estatus social a la poesía?
J.S.: Es un fenómeno complejo y del que no tengo una opinión muy formada. Pero es indudable que, en medio de lo que ahora Baricco llama la crisis del mediador y de los nuevos paradigmas de lectura, se ha producido un fenómeno por el cual la poesía ha adquirido gran visibilidad a través de las redes. Se trata de un tipo de poesía más bien poco poética (por decirlo así), pero que tiene mucho éxito porque plantea un desahogo directo y algo pueril, dicho sea de paso, pero que conecta en fondo y en medio (las redes) con los jóvenes lectores. No pasa nada. Es poesía comercial, como hay novela comercial, y está bien que sea así. Pero tal vez deberíamos reflexionar y preguntarnos si el éxito de este tipo de poesía – en general de una calidad más que dudosa, y a la que se apuntan a veces hasta triunfitas y triunfitos con la colaboración de un coach literario (sic) que viene a ser el negro de la vida – no es síntoma del fracaso de la escuela como mediadora poética y educadora literaria, como hablaba antes. Ahí lo dejo.
R.B.: Siempre que hablo de poesía infantil recuerdo aquel sketch cómico de Martes y Trece parodiando a Gloria Fuertes donde la rima consonante era el santo y seña de la mofa. ¿Crees que la poesía infantil se encuentra más sujeta a la rima consonante que la dirigida a los adultos? ¿A crees que se debe?
J.S.: Lo creo firmemente y lucho por eliminar esa lacra desde mi modesta posición. A ver, la poesía infantil es, como digo yo a veces, una Arcadia, y como tal, inmovilista y un poco anticuada, porque al final la escriben los adultos y por lo tanto plasma la visión que los adultos tienen de la infancia y (más importante aún) de lo infantil. Toda obra para niños lo hace, dibuja un lector modelo infantil que es al mismo tiempo un retrato de la visión de la infancia que existe en una época determinada. Si los adultos creemos firmemente que los niños solo reaccionan positivamente ante cierto tipo de poesía (con ritmo, con rima, etc.) y no ante otros tipos, lo normal es que acaben escribiendo ese tipo de poesía, y lo mismo pasa con los editores que publican ese tipo de poesía. Pero eso es lo mismo que darles a los niños de comer siempre chucherías y el puñetero menú infantil de los restaurantes (una idea que odio). Sin exponerlos a nuevas experiencias poéticas (o culinarias, o de lo que sea) no conoceremos su respuesta lectora. Por eso, tal vez esta predominancia de la rima y todo eso sea un síntoma más de esta etapa de la historia en que la niñez está sobreprotegida y, en cierto modo, confinada, lo cual es una paradoja si luego ponemos en manos de los niños un móvil a los diez años y pueden ver porno, ¿no? La poesía sin rima es mala, pero el porno, no.
R.B.: ¿Tiene esto que ver con que la poesía dirigida a los niños haya tardado más en adaptarse al verso libre que la poesía adulta?
J.S.: Tiene mucho que ver con lo que he dicho en la pregunta anterior. A falta de estudios concluyentes (aunque he leído hace poco algunas investigaciones al respecto que arrojan algo de luz), creo que tiene que ver con varios factores. Primero, esa idea tan extendida de que es lo que les gusta a los niños… Vale, sí, les gusta, como les gustan las chucherías, y no les damos eso todo el rato. Segundo, ciertas inercias establecidas del sistema literario ligadas a la repetición de clichés que funcionan. Y, tercero, en general el desconocimiento de ciertos mediadores de lo que ha sido la poesía en los últimos siglos y decenios. Es una combinación compleja, como siempre, pero ahí apunto algunas causas.
R.B.: ¿Quiénes a su juicio han revolucionado el panorama de la poesía infantil en español?
J.S.: Aun a riesgo de ser reductor, y de meterme en un jardín considerable, creo que la gran revolución de la poesía infantil en español viene del otro lado del Atlántico. Es solo una intuición, pero que comparto, por ejemplo, con una autora que me gusta mucho y con la que tengo una relación epistolar, Cecilia Pisos, que llegó a las mismas conclusiones que yo… Tampoco hablaría de revolución (es ambiciosa la palabra) en un terreno como este, pero sí que desde el otro lado parecen haber normalizado la relación de la poesía infantil con el verso libre, que es un paso adelante considerable. Al margen de la revolución, hay autores que me gustan… Por ejemplo, María José Ferrada ha logrado crear una voz y un mundo propios que es muy personal y casi intransferible, aunque haya ya una senda que ha inaugurado y por la que transitan otros autores y, sobre todo, autoras. La misma Cecilia Pisos, ya mencionada, es una gran escritora para niños (es argentina). En Italia, recomiendo seguir a Silvia Vecchini, que es una maravilla de autora (su poesía no está traducida al español, creo). Y luego, más que autores, hay libros que son hitos y que van más allá de lo obvio… Podemos hablar mañana de ellos, si te parece bien, pero hablar de revolución me parece un poco desproporcionado.
R.B.: Sobre el formato en que se presenta la poesía infantil actual creo que el álbum tiene mucho que decir. ¿Qué opinas sobre la poesía ilustrada?
J.S.: Yo creo que el álbum ha fagocitado en cierto modo la LIJ: su influencia en los últimos años no tiene parangón, y eso incluye la poesía. Ahora mismo, el álbum poético es una de las manifestaciones quizás más interesantes del mercado literario infantil (y no infantil). Pero ante todo hay que hacerse una pregunta: ¿por qué, para qué ilustrar poesía? ¿Qué sentido tiene? Yo me lo pregunto ante cada edición ilustrada de poemas para niños o adultos, porque ilustrar para redundar en el contenido del texto, y no para ampliarlo o desafiarlo, no tiene demasiado sentido. En cualquier caso, ahora hay una corriente favorable a este formato, aunque no todo sea bueno dentro de él. Lo que sí es llamativo es el auge de las ediciones de poesía ilustrada para adultos, que tiene que ver, claro está, con la supervivencia del libro en papel como objeto estético. Está por estudiar este fenómeno, y no descarto dedicarme a ello en el futuro.
R.B.: Para despedirnos (por hoy, que ya sabes que mañana nos volvemos a ver en la sección Café con monstruos del Instagram de los monstruos) ¿A qué juega Juan Senís? ¿Cuál/es es/son su/s plato/s favorito/s? ¿Y sus libros favoritos?
J.S.: Yo juego al tenis, cuando puedo, y juego a gustar al personal en general, porque me puede la seducción de todo tipo, como a cualquier tímido. Entre mis platos favoritos están la tortilla de patatas (yo cenaría eso hasta en Navidad, no te digo más), el arroz de cualquier manera (aunque una buena paella es un placer enorme) y todas las legumbres. Ya ves que soy un poco castizo, pero es que me parece un poco hortera eso de hacerte el cosmopolita a través de la comida (perdón). Y mis libros favoritos… Otra pregunta difícil, pero, en fin, podría decirte, así, a bote pronto, la poesía de Emily Dickinson (que es una suerte de milagro lingüístico y conceptual), Proust (que he leído entera la Recherche, en francés, y ya de paso fardo un poco, ja ja), autoras como Willa Cather o Natalia Ginzburg, que están fuera del canon porque narran centrándose más en universos domésticos (como si eso no fuera vida de verdad) … Y Mujercitas, porque fue el libro que me hizo lector… o lectora, quién sabe. Pero, en general, cualquier libro que renueve mi mirada… y da igual que sea para niños o para adultos, al final, que sea poesía o novela. Sin eso, no hay literatura. No existe. Al final, todos queremos que nos cuenten la misma historia de siempre con otras palabras, ¿no? Para burlar la muerte y estar entretenidos e iluminados. No hay más.