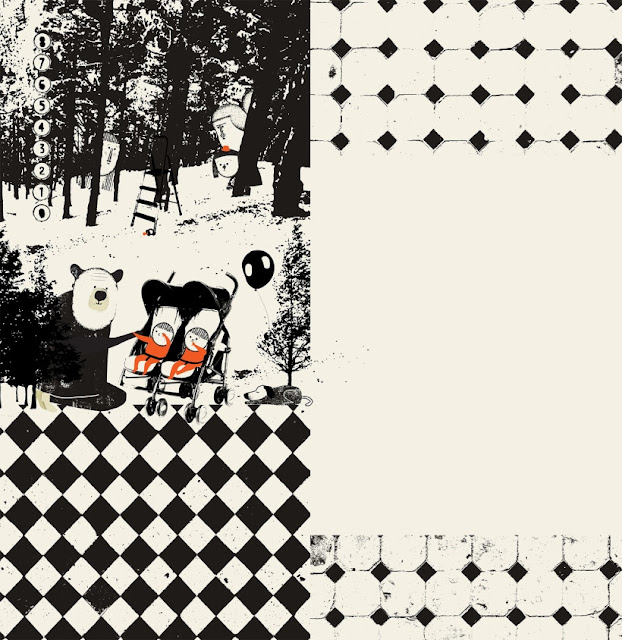Para Iván, esperando que estudie y practique la ciencia como un ejercicio reflexivo.
Como de “la vacuna” se ha dicho de todo, pero nadie se ha centrado en lo verdaderamente importante, aquí está el menda lerenda para ejercer de biólogo y enseñarles qué es y cómo funciona. No solo para que dejen de repetir hasta la extenuación todas las sandeces que dicen en la tele, sino para que sean conscientes de ese analfabetismo científico que tan de manifiesto ha puesto el SARS-CoV-2. ¡Allá vamos!
Para el que no lo sepa, un virus no es un ser vivo estricto. Estos gérmenes no están formados por células como las bacterias o los protozoos, pero sí por moléculas orgánicas, mayoritariamente por proteínas -eso de lo que están hechos los batidos de los gimnasios- y ácidos nucleicos -las moléculas que tienen la información para fabricar las proteínas-. Como cualquier forma orgánica, esos entes tienden a perpetuarse, pero como ni comen, ni se relacionan, ni se reproducen por sí mismos, necesitan de otros para hacerlo. Es aquí donde entran en juego nuestras células, unas que el virus utiliza para realizar copias de sí mismo y de paso, jodernos el asunto. El virus, tras penetrar en ellas, utiliza la maquinaria celular para replicarse, las altera, induce toxicidad o incluso se las carga.
Nuestro cuerpo puede responder de dos maneras ante este asalto vírico. Si nuestro sistema inmune reconoce el bicho a tiempo, cosa que ocurre en personas jóvenes o ya inmunes, creará anticuerpos y esa invasión será muy leve o incluso inexistente. Si por el contrario no se da ni cuenta, algo que sucede por ejemplo en personas mayores o con enfermedades cardiovasculares, ya tenemos liada una enfermedad, en este caso la COVID-19, que también puede tener un cuadro clínico inapreciable o muy agudo, llegando incluso a producir la muerte.
Con este panorama resulta interesante disponer de medidas que minimicen los efectos de dicha invasión, sobre todo en el segundo supuesto, es decir, en grupos humanos de riesgo. Para ello se echa mano de terapias que intentan transformar el segundo escenario en el primero, es decir, en preparar al sistema inmune para la posible invasión y que la cosa no se vaya de madre (que incluso así se puede ir: ninguna vacuna es efectiva al 100%).
Entre esos métodos tenemos las vacunas, un procedimiento nada nuevo, ya que las inventó Edward Jenner a finales del siglo XVIII. Lo que sí ha cambiado es su composición, pues ya no incluyen el propio virus muerto o atenuado, ni siquiera los capsómeros u otras partes directas de ese virus.
En el caso de este coronavirus se ha visto que nuestro sistema inmune reconoce las proteínas que forman las espículas de la cápsida, es decir, esos pinchitos que le dan aspecto de corona, para después producir anticuerpos. Por esto lo que hay que hacer con la vacuna es meter esa proteína S, también llamada “glicoproteína de punta viral”, en nuestro organismo. ¿Y cómo lo hacemos? En vez de meterlas ya formadas, se introducen los genes para producirlas, algo que se puede hacer de dos formas, la razón por la que hay dos tipos de vacunas.
Por un lado tenemos las vacunas de AstraZeneca o Janssen, unos preparados que contienen otros virus llamados adenovirus. Son virus que producen enfermedades comunes (resfriados, por ejemplo) y que son modificados genéticamente para que sean más inofensivos todavía. En su material genético se incluyen los genes que producen esa proteína S para que de esa forma, cuando el virus menos chungo se introduzca en nosotros y se multiplique, también preparará a nuestro sistema inmune ante el ataque del SARS-CoV-2. Unas vacunas clásicas.
Aunque esta técnica se usa desde hace más de una década para producir otras vacunas (sí, la de la gripe, por ejemplo), hay que tener en cuenta que tiene efectos secundarios, sobre todo porque hay un pequeño ataque a nuestro cuerpo y este puede responder con síntomas de una enfermedad común, como la fiebre, el cansancio o la diarrea. Además hay que tener en cuenta que cualquier virus es susceptible de introducir nuevos genes en nuestro material genético y por tanto modificarlo, algo que a la larga puede derivar en otras enfermedades.
¿Todo es tan bonito en este tipo de vacunas? No. Lo primero es que no está tan claro que preparen al sistema inmune, de ahí que se necesiten tantas dosis, y por tanto, no se deberían considerar vacunas, sino más bien terapias génicas. Además de la inestabilidad del ARN mensajero (se deteriora muy fácilmente con las “altas” temperaturas y sufren una rápida digestión celular) y que incluir este y no otro tipo de ácido nucleico minimiza mucho las opciones de recombinación genética con el de nuestras células (que tienen como molécula informacional ADN, muy diferente al ARN mensajero), hay que tener en cuenta otros datos importantes. A pesar de ser ARNs mensajeros modificados con diversos elementos, no dejan de constituir secuencias génicas extrañas que no sabemos cómo interactúan a posteriori con nuestro genoma (todavía no hay evidencias de ello pero nadie nos asegura que existan mecanismos parecidos a los de los retrotransposones o genes saltarines en estos casos).
No se nos debe olvidar que tanto las primeras vacunas, como las segundas contienen excipientes y otra serie de moléculas (fosfolípidos, colesterol, etc.) que en muchos casos desencadenan otras reacciones (por ejemplo, una de cada cien personas sufre cefaleas y vómitos, o una de cada mil personas sufre parálisis facial temporal).
Y ahora me dirán “Todo esto está requetebién, pero ¿tú te la vas a poner?” Todavía no lo sé. Sigo sopesando y contrastando toda la información que me llega y, cuando se acerque el momento, decidiré en base a mis circunstancias. Al fin y al cabo es uno mismo y no los demás, quien pone en riesgo su integridad, tanto si se la administra, como si no, y hay que entender los diferentes posicionamientos basados en reflexiones que abarcan una realidad más amplia que la biotecnología.
En primer lugar no debemos olvidar que, como muchos otros medicamentos que se aprueban con celeridad, estas vacunas están sujetas a un seguimiento adicional y se encuentran en fase IV de farmacovigilancia (así lo catalogan las autoridades sanitarias, no yo), en parte porque se desconocen sus efectos en gran parte de la población, más todavía en menores de 16 años o mayores de 80, así como el tipo de inmunidad que confiere (corto, medio o largo plazo).
Entiendo a quienes creen que la ciencia no es perfecta y que el “tecno-optimismo” (busquen el término para más información) es un lastre -como cualquier otra religión-.
Entiendo a quienes hablan de la responsabilidad de los científicos y también de su imperfecta humanidad (¿Les recuerdo el papel que tuvo Einstein en la construcción de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki?).
Entiendo a quienes esgrimen que hay otros fármacos que suponen riesgos más graves para la salud y sin embargo, utilizamos.
Entiendo que los grupos de riesgo se vacunen, pues deben minimizar el impacto de un posible contagio.
Entiendo a todos aquellos que no quieren ver las vacunas ni en pintura ya que muchas de ellas se relacionan con patologías tan variadas como el síndrome de Guillain-Barré, la trombopenia, varios tipos de encefalitis o el autismo.
Entiendo a quienes no quieren engordar a la industria farmacéutica, la tercera en volumen de ganancias tras la energética y la armamentística cuyos principales clientes son los gobiernos de medio mundo (por algo será…).
Pero sobre todo entiendo a aquellos que no quieren ceder ante la presión política y mediática que se está realizando para la vacunación masiva (nada tiene que ver con la preventiva). Que si nos van a poner una estrella de David en el pecho, que no nos van a dejar viajar o que nos imposibilitará encontrar curro (¡Cómo si no hubieran sembrado ya el suficiente miedo!). Listas negras, dedos que señalan, vecinos increpando y linchamientos públicos. Posicionarse en contra de la coerción y coacción sobre la ciudadanía también es una elección. Hacer caso omiso de Ana Obregón, no compartir las peroratas de influencers pseudo-científicos, obviar las campañas publicitarias encubiertas, sus batas de médico y de todo tipo de señuelos comerciales para convencer al populacho, es igualmente respetable. Sobre todo cuando nadie habla del consentimiento informado que te hacen firmar si optas por inyectarte la vacuna (para los políticos, lo primero es obligarte y luego quedar exentos de cualquier responsabilidad…) ni de la locura que supone administrarla a toda la población (¿Es necesario que los menores de 30 años se vacunen? ¿Y los que ya han pasado la enfermedad? Pregunto).
Si después de haber leído todo lo anterior deciden ponérsela, lo entenderé, y si no, también. Dentro de unos cuantos meses, cuando tengamos datos sobre la mesa, retornaré a esta reflexión en una segunda parte y hablaremos largo y tendido de cómo han ido las cosas. No obstante, hoy por hoy entenderé cualquier elección lógica, pues en eso consiste el juego de la libertad: en elegir siendo conscientes de lo que inyectan o no en SU hombro.
***
Las imágenes que acompañan este post están extraídas de Cómo funciona el cuerpo, un libro informativo de David Macaulay (editorial Océano Travesía) que les recomiendo, tanto por su gran calidad gráfica, como por su contenido científico (fue asesorado por expertos en la materia) y que puede adaptarse a lectores del último ciclo de primaria hasta el ámbito preuniversitario. Una de esas joyas a las que nos tiene acostumbrados este autor de ficción y no ficción, y con gran aceptación entre el público anglosajón desde que fuera publicado hace más de trece años.
¡Y den las gracias a María Dolores por sus lindas manos para sujetarlo!